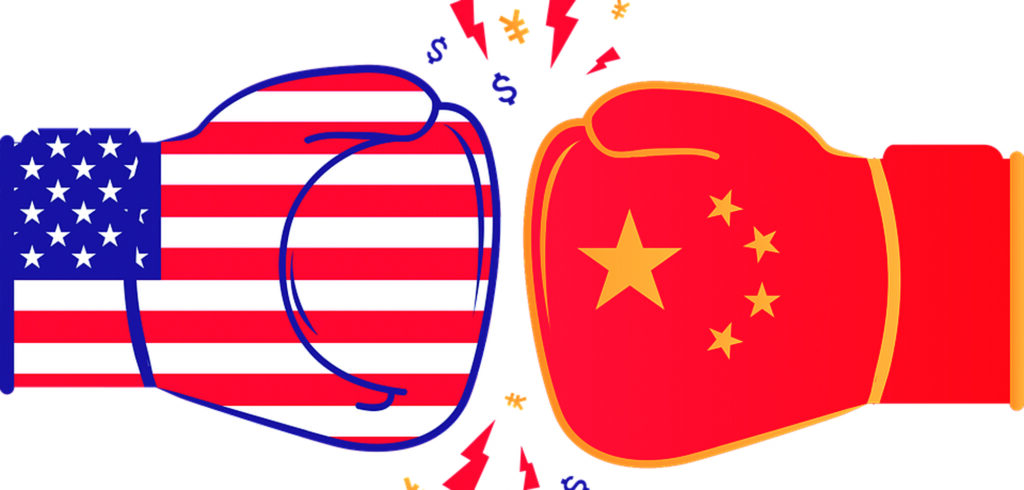La rivalidad estratégica entre los Estados Unidos de América y la República Popular China se encamina a ocupar no sólo el centro de la agenda internacional de mediano plazo, sino también sus periferias, llegando a eclipsar inclusive el decurso de la guerra de Ucrania. Hasta esta última, que ha implicado el retorno de los frentes bélicos a Occidente -y en cuyo desarrollo no puede descartarse ni siquiera una conflagración nuclear- también ha quedado atrapado dentro de los tironeos entre Washington y Pekín tras la resonante visita del presidente chino, Xi Jingping, a su homólogo ruso, Vladimir Putin. El líder chino llevó en el maletín un plan de paz, y -casi tan importante, o más- una docena de notorios gestos simbólico de simpatía y cercanía. Gestos y símbolos que, llegado el caso, pueden habilitar un pasito más y cruzar la línea de una alianza defensiva ante la OTAN, o sea, ante Occidente.
Por esas paradojas de la ideología y de la imprevisibilidad en la política internacional (donde, a pesar de toda la experiencia diplomática de tres milenios, no hay fórmulas ni manuales para predecir el rumbo de las decisiones y los acontecimientos) la agresiva e intempestiva personalidad del ex presidente estadounidense Donald Trump ha terminado por ser más amistosa, paciente, mesurada y equilibrada respecto del gigante chino, que la de su sucesor, el supuestamente nada agresivo y negociador Joe Biden.
Trump, a pesar de los “halcones” del Partido Republicano, logró durante su mandato mantener las relacione sino-americanas dentro de un cauce de entendimiento, que no incidieran en las buenas relaciones comerciales entre ambos polos, ni afectaran la enorme deuda norteamericana de bonos emitidos por el Tesoro y depositados en las cajas fuertes de los bancos chinos. Biden, en cambio, y a pesar de las “palomas” del Partido Demócrata, está tensando la cuerda de la convivencia a límites poco razonables, al punto de alimentar la espiral de una retórica belicista interna que crece a ritmo vertiginoso: China ha dejado de ser en estos días “el adversario de América”, para pasar al peligroso grado de “enemigo de los Estados Unidos”.
Uno de los mayores logros de Biden en este campo ha sido cruzar transversalmente con ese discurso los dos polos partidarios: tanto los halcones como las palomas de los dos grandes partidos (y también los principales titulares de los diarios de gran tirada) van adoptando el mismo discurso. El diputado republicano Patrick McHenry ha expresado la posición de la derecha: “China es la mayor amenaza para la posición de los EEUU en el mundo”; su colega, la diputada demócrata (mujer, californiana, y negra) Maxime Waters, expresó la posición mayoritaria de la izquierda: “El régimen chino lo que quiere es suplantar el liderazgo de los EEUU”. Círculo cerrado, consenso político para que el ascendente adversario pase a la categoría de enemigo.
Decía arriba que esta puja no sólo está centrando la agenda global, sino también ocupando sus periferias. Y el episodio de los “globos de febrero” lo prueba.
Todas las grandes potencias (y algunos que pretenden serlo alguna vez) realizan experimentos, pruebas y estudios en las zonas “grises” -sin soberanía definida- del planeta. Una de esas zonas es el espacio atmosférico que se extiende a más de 20 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. China, argumentando motivos de investigación climática, lleva años soltando una serie de globos meteorológicos que recorren ese “aire de nadie”; también los EEUU, claro, a través de su agencia espacial (NASA) dispone de toda una flotilla de globos flotando por el “aire de nadie” de la estratósfera (segunda capa de la atmósfera terrestre, hasta los 50 kilómetros desde la superficie); de la mesosfera (hasta los 80 kilómetros); e inclusive de la ionosfera (tras los 100 kilómetros de la Línea de Karman).
La presencia de globos en esa porción de soberanía indefinida del espacio es materia conocida. Y es lógico suponer que la información que esos instrumentos receptan pueda tener tanto usos civiles como, eventualmente, estratégicos y militares. Pero, aún así, la respuesta del presidente Joe Biden al avistamiento de globos atmosféricos supuestamente chinos en las verticales del territorio continental norteamericano ha sido desmedida, de un exceso incomprensible si no se tienen en cuentas las afirmaciones que hacíamos arriba sobre el crecimiento de las tensiones entre ambas potencias: el 4 de febrero hizo despegar la máxima tecnología militar disponible, los F-22 de la Fuerza Aérea, y disparar misiles contra un globo; una semana después, el 10, bombardeó otro, que pendía sobre la vertical de Alaska; al día siguiente, más misiles desde los F-22 contra un globo que volaba territorio canadiense; para terminar el día 12 de febrero con el derribo de un cuarto globo, también con bombas misilísticas, sobre el lago Hurón.
Una reacción militar desproporcionada, con demasiados visos de acción publicitaria. Salvo que los estrategas militares chinos hayan querido probar las capacidades occidentales a niveles estratosféricos; si ese fue el caso, ya tienen una respuesta.