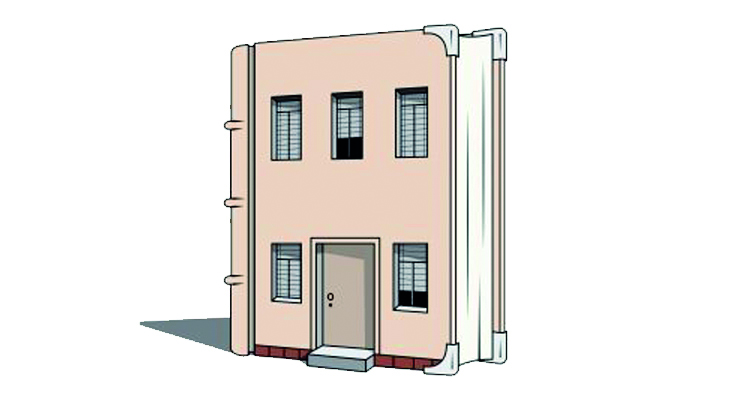Cuando estaba en la secundaria, la literatura obligatoria ponderaba una serie de textos clásicos, escritos desde la antigüedad grecolatina hasta mediados del siglo XX. La forma de escribir, la retórica de otros tiempos –por no hablar de las obtusas traducciones al español peninsular–, resultaban complejas, extrañas a nuestra manera de hablar. Como contrapeso, leíamos algunas novelas más “actuales”, promovidas por grandes grupos editoriales, y en las que supuestamente se retrataban los intereses de la juventud.
¿Algo cambió?
Para quienes nos gustaba leer, cualquier obra representaba una puerta de entrada al mundo de la literatura. Más allá de las dificultades inherentes al libro, el gusto y el entrenamiento adquirido en la primaria o por fuera del ámbito escolar nos permitía tejer relaciones con otros textos, reforzar intereses, descubrir escritores y escritoras. En una clase de treinta estudiantes, cerca del diez por ciento le sacaba provecho a la materia. Es decir, dos o tres; el resto hacía lo necesario para aprobar.
Recién cuando cursé sexto año apareció Ana Tissera, una profesora brillante que introdujo libros contemporáneos, de escritores vivos, argentinos, publicados recientemente. Y, con excepción de la trilogía de Alma Maritano –tan vigente hasta mediados de la década del noventa–, fue la primera vez que leímos obras escritas por mujeres y diversidades.
No puedo asegurar que este cambio haya transformado la mirada general que teníamos sobre la literatura. Tampoco sé, a ciencia cierta, si generó una apasionada ola de lectores. Sospecho que no, que esa mirada alternativa de lo literario llegó tarde al aula.
Sin embargo, fue el primer momento en el que apareció algo diferente para leer en clase.
¿Qué leemos?
La queja por la falta de lectura en adolescentes y jóvenes no está desvinculada de la realidad, pero tampoco es nueva. El formato escolar, con sus tiempos, sus instancias de evaluación y su régimen de académico, enfrenta a docentes y estudiantes a la paradoja de transformar una práctica placentera en una obligación. ¿Cómo escapar de esa encrucijada educativa?
Convendría revisar, en principio, cuáles son nuestras lecturas frecuentes. Intento preguntarme qué leemos los docentes y los estadistas que hablamos de la apatía en las aulas. No se trata de qué libros leímos en otro momento de nuestras vidas sino de qué estamos leyendo ahora, cuánto tiempo les dedicamos, qué encontramos de interesante o atractivo.
El celular tiene una función que me permite ver la cantidad de horas que lo uso por día. Entre redes sociales, juegos online, mails y búsquedas por la web, la cifra que exhibe es horrorosa. Porque, además, no uso el celular para leer.
Podría poner un montón de excusas para justificarme. De hacerlo, descubriría que despliego las mismas estrategias de aquellos estudiantes que, lamentablemente, no alcanzaron a leer los capítulos seleccionados de Don Quijote para la evaluación.
¿Hace cuánto que no pierdo la noción del tiempo con una novela? ¿Sigo leyendo por placer? ¿Cómo hago para que el gusto por la lectura ocurra en el aula?
La lengua viva
Después de terminar la secundaria descubrí la literatura de Córdoba. Quiero decir que hasta entonces no sabía que acá, cerca de mi casa, había un montón de autores y autoras que producían textos notables, que escribían de una manera amigable y no por ello banal, próxima al habla cotidiana.
Lamenté no haberlos leído antes.
Poco a poco, las obras de autores locales fueron colándose en mis clases de literatura hasta instalarse en los programas de la materia. Ahora, no hay tema que no pueda explicarse o ejemplificarse con textos de Lamberti, Llamosas, Lardone, Almeida, Gaiteri o Sosa Villada.
Me refiero a quienes están publicando hoy. Su uso de la lengua viva acorta la distancia con el lector y, por esa vía, se supera el impedimento retórico que complica el acceso a la superficie de la trama, a sus significaciones profundas.
Hablo de la literatura de Córdoba, en particular, pero algo similar ocurre en otras regiones del país. La cantidad de autores y autoras entrerrianos, chaqueños, salteños, bonaerenses, es inagotable. Hace falta curiosear, informarse de las últimas publicaciones, conseguir algo nuevo, acaso frustrarnos una y otra vez hasta encontrar eso que realmente nos gusta. Entonces, desde su lectura apasionada, podemos tender lazos hacia otras obras, a los clásicos, en un proceso de trabajo que exige inventiva.
¿Así se leerá más? No hay garantías. ¿Impactará en la comprensión lectora? Es probable. Y ni no ocurre, al menos habrá impactado en nosotros, nos habrá cambiado, nos orientará para seguir buscando.
Compartir con quienes escriben
Le mando un audio por Instagram a Fabio Martínez, escritor salteño que vive en Córdoba hace más de veinte años, porque leímos en clases La asombrosa laguna en el cielo. Los y las estudiantes quieren conocerlo, saber cómo escribió la novela, en fin, hacerle una entrevista.
-¿Podés responderles?
-De una, mandame las preguntas por acá. O, si quieren que me acerque, acordamos y hacemos el encuentro sin problemas.
-Perfecto. Incluso podemos hacerla por meet.
-Claro. Y si no pueden comprar el libro, avísame, vemos cómo hacer para que lo tengan.
Días más tarde, la Tere Andruetto acepta la invitación a una escuela en la que leen sus libros para niños y niñas. La predisposición es absoluta. Más o menos en los mismos términos responden todos y todas a quienes, cada tanto, les quito un poco de su tiempo para proponerles un encuentro con sus lectores. Están ahí, abiertos a compartir.
-Y si yo le escribo, ¿me va a responder, profe?
-Seguro.
-¿Y me va a seguir en Instagram?
-Sí, puede ser. Hay que pensar las preguntas que le haríamos.
-Sí, claro… Y usted, ¿me sigue?