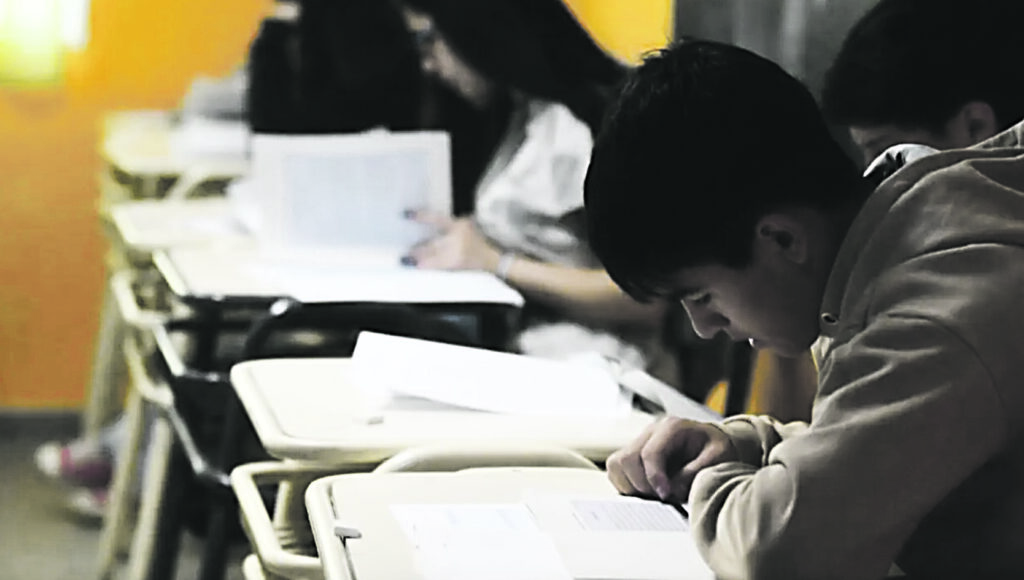Uno, muchos
A mediados del año pasado, tomé horas de Literatura en un último año. Conocía a gran parte del grupo de los tiempos de la pandemia e incluso recordaba algunos apellidos. El reencuentro no supuso las complicaciones propias de cualquier suplencia y, como la mayoría tenía promedio, llegamos al final sin mayores problemas; es decir, casi nadie se llevó la materia.
Uno de los chicos, al que recordaba simpático, conversador, un poco chanta, bastante inteligente y con un gran sentido del humor (dentro y fuera del aula), ahora estaba ensimismado, siempre con sueño, sin ganas de participar y alejado del resto del curso. En las evaluaciones sacaba el mínimo para aprobar y pasaba la mayor parte del tiempo abstraído con el celular.
En una de las tantas instancias de despedida, en un acto o una fiesta, me acerqué a hablarle. Costó recuperar aquella confianza que alguna vez habíamos tenido, esa especie de complicidad basada en el diálogo sostenido en los recreos, por mail, en el aula virtual o en redes sociales.
-Che, ¿estás bien?
-¿Qué, profe? Sí, bien, en serio.
-No sé… Antes estabas contento todo el tiempo.
-Sí, bueno… Pasa que se rompió mi grupo y me fui quedando solo. Pero nada más.
Días más tarde, el chico me escribió por Instagram. Me contaba que no la había pasado bien en todo el año, ni en la casa ni en la escuela. También me agradecía por ser el único profe que se había dado cuenta.
En veinte años, he tenido estudiantes con depresión, con trastornos alimenticios severos, discriminados por su aspecto físico o su nacionalidad, acosados y acosadores, que se dormían en clase porque trabajaban de noche o porque las únicas comidas diarias eran las del comedor escolar, que habían sufrido algún tipo de abuso. Estoy seguro de que apenas me di cuenta de una ínfima parte de las problemáticas que pasaron frente a mí y, muy probablemente, hubo cuestiones que no quise ver.
Prestar atención
La infancia, y aún más la adolescencia, son períodos complicados en la vida; lo sabemos. También sabemos que la escuela es una institución educativa y, al mismo tiempo, de cuidado, donde además de estudiar y aprender se viven experiencias trascendentales. Por eso, quienes habitamos las aulas vamos construyendo a lo largo de los años vínculos que nos transforman.
Tras obtener el Premio Nobel de Literatura, Albert Camus le escribió una carta a su maestro de primaria en la que recuerda la importancia fundamental que tuvo en su vida. Más que hablar de aspectos intelectuales, allí se destaca el afecto y la contención de ese docente: “sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que (…) continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido”.
Tan importantes son los años escolares que la literatura les ha dedicado páginas notables, desde clásicos infantojuveniles como Corazón, de Edmundo De Amicis, hasta obras contemporáneas como Ciencias Morales, de Martín Kohan. Algo similar ocurre con el cine y la televisión, y podemos recordar alguna serie con foco en la escuela sin hacer demasiado esfuerzo.
Así y todo, en la actualidad es muy difícil atender las diversas situaciones conflictivas que se hacen visibles dentro del espacio escolar, por no hablar de aquellas que permanecen ocultas. Porque un docente del nivel secundario tiene alrededor de doscientos cincuenta estudiantes repartidos en, con suerte, dos o tres instituciones distintas. En la primaria, muchas maestras hacen doble turno. Y las condiciones económicas llevan a gran parte de los trabajadores de la educación a hacer alguna “changa”: clases particulares, manejar el auto para alguna aplicación, vender productos en línea.
En un mundo ideal, como el de la serie catalana Merlí, un docente conoce el nombre y apellido de cada uno de los estudiantes. Como no son más de doce o quince por aula, puede intervenir, de manera personalizada, en los procesos de aprendizaje, en las dificultades de socialización que aparezcan, incluso en los problemas domésticos.
En el mundo real, en cambio, ¿en qué momento podemos prestar atención a lo que ocurre con cada estudiante? ¿Cuántos meses demoramos en aprender sus nombres? ¿Qué tipo de confianza se logra si, apenas suena el timbre, apuramos el paso para llegar a tiempo a otro trabajo?
Sin embargo, esa confianza es fundamental para la educación.
Cuántos en el aula
Días atrás, en un informe de la organización Argentinos por la Educación (cuya relevancia mediática viene siendo mayor que la de la investigación universitaria) se analiza la baja de matrícula escolar como consecuencia del descenso en la tasa de natalidad. A su vez, se habla de la progresiva reducción en la cantidad de alumnos a cargo por docente, de las oportunidades y riesgos que se presentan, y de la necesidad de reorganizar recursos.
A nivel personal y profesional, me parece evidente que con menos estudiantes (o más docentes) en el aula se pueden alcanzar mayores objetivos, tanto en lo pedagógico como en lo afectivo. Incluso se vería reducida la sobrecarga de trabajo administrativo y burocrático que experimentamos los docentes.
Sin embargo, la política educativa frente a esta situación ha sido recortar recursos, ya sea cerrando divisiones, quitando cargos o restringiendo el acceso a programas especiales. Porque, tanto en el sector público como en el privado, la matrícula se analiza en los términos empresariales de la rentabilidad económica: si históricamente un docente se ha hecho cargo de un promedio de treinta estudiantes y cada año hay menos inscriptos por curso, lo que van a empezar a sobrar son docentes.
A días de empezar con los exámenes de febrero y el ciclo lectivo 2026, una de las preguntas que me rondan es cómo encontrar tiempo para mirar, cómo habitar el aula de manera tal que podamos conocer la realidad de los y las estudiantes, sean diez, veinte o cuarenta. Porque es necesario trascender la óptica burocrática de los números para prestarnos atención y, en definitiva, cuidarnos un poco.
Cae 27% la matrícula escolar: ¿aulas de 12 alumnos por docente?