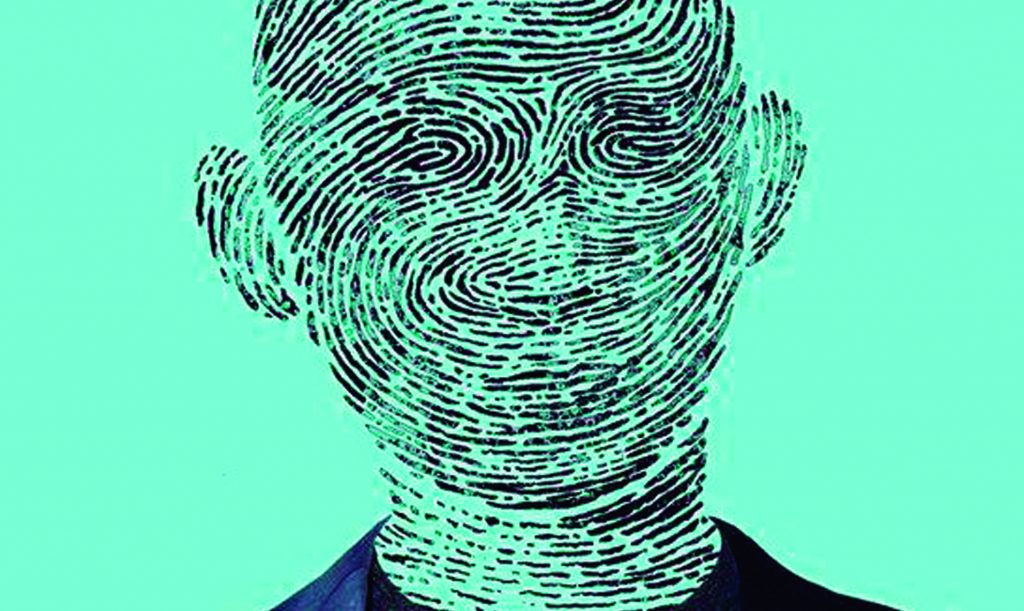¿Qué me trajo a La valerosa? Las preguntas hacen crecer a la narración, jalan, son anteriores a la anécdota, a la escritura, al deseo de la escritura, las preguntas ordenan cierta materia en estado de caos irremediablemente inclasificable, las preguntas tienen el mismo tono que el silencio; un editor de una editorial seria, que oficia las veces de crítico literario, me dice que no sé ordenar el material narrativo, que debo aprender a estructurar mi edificio para que en el lugar donde van las ventanas no haya una puerta; la maravillosa metáfora edilicia sirve de consuelo al golpe, lloro días, semanas, meses, lloro, las lágrimas se acumulan a mi alrededor, recuerdo que una tarde de septiembre, por supuesto septiembre, ya hace como seis meses que lloro por la cuestión del desorden y el caos de mi material narrativo, me doy cuenta de que las lágrimas hacen de mi casa un pequeño estanque, de que estoy en medio de ese estanque sin ánimos para sobrellevar una acción de nado, cierta neblina se despliega sobre el estanque, salobre, pegajosa, arden mis ojos, muevo los pies, están ralentizados, tanto tiempo en el estanque de lágrimas, pienso, naturalizo aquella descontrolada situación de las lágrimas, con mucha dificultad subo encima de la mesa, las pies arrugados se parecen a mi rostro, mi rostro quemado que no puede mirarse al espejo, una vez superada la neblina que se recuesta sobre el estanque, noto que la respiración es otra cosa, se abren mis pulmones, toso varias veces hasta vomitar un líquido blancuzco y salado, limpio la boca con el antebrazo, diviso la mesada, el salto es certero, prolijo, quedo en el borde de la mesada, tomado de las alacenas, camino por el fino borde de mi cocina hasta quedar frente a la puerta trasera de la casa, es cuestión de abrir y que las lágrimas se vayan de una vez, una y otra vez no paro de reprocharme cómo dejo que se forme semejante estanque, estiro mi brazo, con la punta de los dedos rozo el picaporte, retraigo mi brazo, tomo impulso y me lanzo contra la puerta, primero apoyándome en ella con el pie derecho, el izquierdo sobre la mesada, bajo el brazo oblicuamente, dedos, picaporte, abro, un torrente de agua se precipita por la puerta, de inmediato la casa se desinfla, quedan montículos de sal que empiezan a removerse por el viento que se cola por la puerta abierta, rápido se forma una densa nube blancuzca y asfixiante, cierro de un portazo, tapo mi rostro con el cuello de mi remera, abro las ventanas de la cocina, del comedor, quedo en medio del comedor con los ojos cerrados, siento el pasaje de la sal ir y venir en ligeras ráfagas, es tan fuerte el vendaval en el interior de mi casa que me parece que la casa se hincha de nuevo, ahora con una nube de sal, refugiado detrás de una biblioteca con un solo estante ocupado con libros, son ejemplares de mi primera novela, cincuenta, sesenta, setenta, más, quién sabe, van a quemarlos, me los ofrecen, recibo, recibo como novecientos, ochocientos ubico en la casa de mis padres, los otros cien en mi casa, detrás de la biblioteca siento el ulular de la ventisca hasta que minutos, varios minutos después, la casa vuelve a desinflarse, otra vez montículos de sal, ahora pequeños, reducidos, pilitas blancas e inofensivas, cierro algunas ventanas, dejo que entre el aire, creo que después de tanto tiempo encerrado es hora de ventilar, voy a sentarme a la mesa donde estuve detenido durante meses abocado a la tarea del llanto, observo la sal por doquier, primero me sorprendo por la cantidad de lágrimas que vierto en esos meses, segundo, no hay segundo, minutos después, como cien o ciento diez, recuerdo que la sal es muy utilizada contra el maldito y los malditos que andan con él, miro las buenas cantidades de sal a mi alrededor, siento que mis hombros se liberan de un peso invisible, estoy tan cansado que me acomodo en el piso todavía tibio por el agua de lágrimas, los montículos de sal se me clavan en el cuerpo, aliviado cierro los ojos, duermo catorce días.
Las anécdotas abundan en el pasado, se superponen, intervienen una sobre la otra, es como la memoria de un viejo, frágil y suspendida en detalles, tiendo a destruir las anécdotas, me ocupo de quebrar las historias, soy incapaz de sostenerlas a lo largo del tiempo, caen por su propio peso, prefiero suspenderlas, abandonarlas, que vuelvan cuando el deseo las levante frente a mí, tengo un martillo que utilizo cuando siento que se forma una historia, que el pasado avanza demasiado en mi escritura, aplasto con el martillo la sintaxis, dejo que haga con su cabeza de acero, impacte de lleno hasta volver indiscernible las cosas que no sirven, de esa manera queda un núcleo, algo parecido a un nervio, una imagen, por lo general una escena nuclear, la imagen que dice nada y donde ya está todo, es mi reliquia de dolor, la tomo, guardo para mí la imagen imposible.
Hago la pregunta.
La imagen es clara, nítida, La valerosa, primeros días de septiembre, siempre es septiembre. Perrone dice que las alimañas merodean la vieja estación, dice también que no hay acceso por calle, ningún auto va a llevarte, dice, después menciona que ellos, no sabemos quiénes, seguían a las alimañas, no sabemos qué alimañas, durante días hasta que se perdían en la estación, miro pidiendo que siga el cuento, devuelve la mirada en silencio, ¿entonces?, pregunto, responde que una vez que se meten en la vieja estación, nunca más; ahora que estoy acá y escribo, miro de refilón el frente de la estación vieja, inglesa dicen, el sol deja de pegarle de lleno, baja, algunas sombras de ramas le cruzan la fachada como cicatrices, cuento las veces que quiero ir más allá de esa estación, es imposible, las veces que intento seguir en la senda, algo me devuelve a La valerosa, cuando no es una pinchadura es una tormenta repentina y despiadada, otras veces son gritos, alguna vez un viejo en medio de la vía, perdido, con el tiempo aprendo a leer el mensaje, a reconocer los indicios, acá estoy ahora, pienso, pregunto, estoy después de dos manuscritos quemados, ochocientas cuarenta páginas, treinta y tres capítulos, puedo escribir en medio de la nada monótona, apenas escondido por el monte agreste y desbocado que sumerge a la vieja estación en las penumbras, el resto es del sol, del sol implacable y violento. Escribo que nunca voy a saber qué escribo, si la historia de mi vida en un centenar de páginas, la historia de una obsesión, si escribo el mal, la historia, la anécdota de treinta y siete años, broma eterna, qué escribo, por qué no puedo despertar de esta larga noche. Tengo miedo, ya no soy de una solidez implacable, puedo desangrarme, una vez derramado será inútil recogerme, puedo derramarme hasta morir, la paternidad me da toda esa fragilidad impensada años atrás, escribir es una sentencia, afirmo, volver a la historia es volver a los días en que nubes cuelgan bajas y pesadas en el cielo, y yo cruzo en soledad esta región lúgubre del desierto, a la espera de un hueco en la tierra que permita ser refugio de las sombras, escribo, miento, es difícil dilucidar, me alejo del resplandor como viendo un embudo desde abajo. Cierro los ojos, hago fuerza para retener lo que fue el principio: los arcanos con los que viajo y que narran cada uno de los episodios y escenas, así de otros las historias, de otros las memorias, son ya mi memoria del mundo. Mis pies ya no resisten la tierra caliente que pisan ni las espinas con las que se sembró el camino. Ya no hay lágrimas, ya no hay súplicas, ya no hay rezos, no esperanzas, no briza de la tarde, no río donde bajar, aguas donde lavar los pies, pila bautismal, altar del sacrificio. Cruzo y vago entre ruinas de cemento, mientras los pasos retumban a mis espaldas, vienen por mí, me guarezco en el seno hirviente de la tierra y desaparezco y el zumbido pasa ligero por sobre mi cabeza y se pierde, ciego como es, en la búsqueda de su obra. En el seno de la tierra que no es tierra y es carne antigua de hombre de corazón caído, gusanos y lombrices salen a mi encuentro y pasan y buscan cavidad donde hacer entraña. Ya la tierra que no es tierra sangra y es líquido espeso y asfixiante materia. Recuerdo aquella revelación y el rugido de la bestia que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y que el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y también recuerdo aquellas palabras sombrías que decían que un día, no muy lejano, se arrojaría al hombre, a los animales y a todos los ídolos de oro hechos para adoración y entraría la bestia en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas para diezmar la humana forma. El bramido sería en el vientre: rugiría a manera de leoncillo, rechinaría los dientes y arrebataría la presa, la apañaría y nadie ya podría quitársela. Y bramaría ese día sobre el hombre, como bramido del mar. Entonces encararía hacia el horizonte y haría tinieblas de tribulación, y en los cielos se oscurecería la luz. Ríos de sangre, montañas de cadáveres y yo, caminante de una tierra sin forma ya. Así, porque solo en la noche luciferina de la tierra donde ángeles no asoman ni humana forma, así, voy errante entre demonios cazadores y el resplandor que veo como se ve un embudo desde abajo. Porque luz hay, pero lejana. Una reliquia del dolor. Ahora que nubes cuelgan bajas y pesadas en el cielo, evoco la voz de mi rata sobreviviente, legado de sangre materna, y la llamo en un susurro y no hay respuesta y entonces escribo en las paredes de mi cabeza, así me han dicho que haga; escribo en las paredes de mi cabeza la historia de los hombres con el corazón caído. Ahí el barro que baja, llena mi boca de una tierra muerta, ahí el barro se funde y confunde con cadavéricas formas. Yo soy en vientre una maldición. Soy en vientre un cielo rojo de té horizonte. En vientre nazco con eternidad de muerte. Porque así debo trabajar con la memoria, con la flaqueza de la memoria antes de mí, con lo narrado por aquellos que conmigo caminaron la ciudad desierta y conmigo se escondieron de las legiones. Si pienso o escribo, me digo, espero que todo grabado quede en los muros de mi mente y ningún dolor se atreva ya más a borrarlo, eso me digo mientras alimañas cercanas olfatean mi huella. Un bollo desde mis entrañas y me hundo, me hundo en el seno de la tierra y cierro los ojos y cierro los oídos y cierro la boca para que nada haga nido en mí.
Un manuscrito enterrado, porque primero es enterrado, quizá por prevención, tal vez por temor, seguro es por temor, no, por prevención, enterrarlo es sepultarlo, más tarde quemado a plena luz del día, bajo el sol; al segundo manuscrito quiero ahogarlo, ¡bárbaro, los manuscritos no se ahogan!, entonces vuelvo al hacer del fuego, también a plena luz del día, la huella digital tampoco queda exenta del fuego. Una vez quemo mis trabajos en el fuego, ya sé lo que se siente cuando se mata algo. Una brisa suave empuja la tierra por el sendero, no me cuesta identificar la voz, el susurro, el siseo de la s final de mi nombre, acá estoy, pienso, no soy una piedra colosal, pero acá estoy, ya no grito con la voz de la boca, hace tiempo hago la voz de la garganta, así permanezco.
Nicolás Correa
(Morón, 1983) Publicó los libros de cuentos Made in China (2007), Engranajes de sangre (2008), Prisiones terrestres (2010), 83 (2013) y Rosas Gamarra (2015). Es autor de las novelas Súcubo. La Trinidad de la Antigua Serpiente (2013) e Íncubo. Segunda parte de la trilogía (2015) y Heroína. La guerra gaucha (2018). En poesía publicó Virgencita de los muertos (2012, 2014 y 2018), El camino de la siesta (2015) y Canción de invierno recitada por el hombre del volcán (2016). Participó en diversas antologías nacionales e internacionales. Dirige la colección de poesía de la editorial Alto Pogo.
Autor de pluma versátil tanto en géneros literarios como en temáticas, Nicolás Correa es también un editor y promotor de literatura nacional con varios años de trayectoria. En el relato de hoy, nos trae a un escritor que en medio de un retiro y de una crisis, sufre una extraña forma de comunión con la naturaleza.