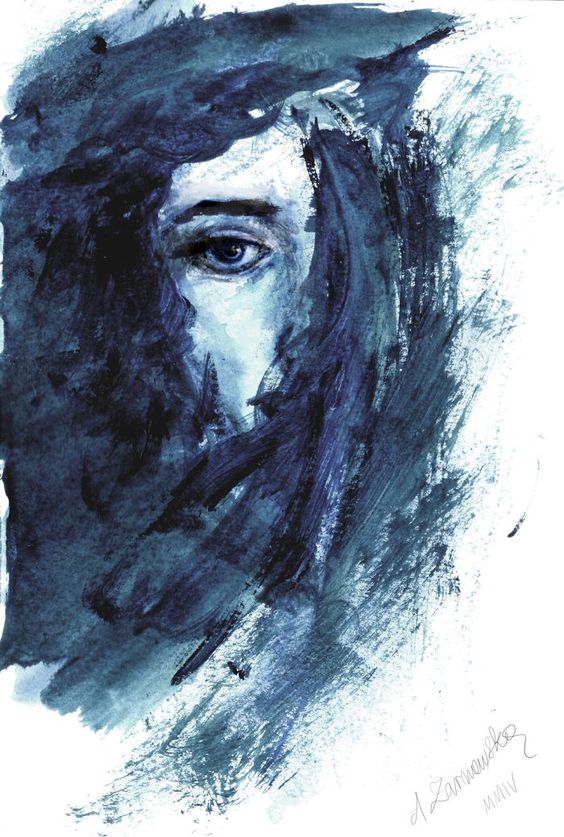Poco a poco el sol encendió los cristales y proyectó el entramado de rombos y guardas amarillas sobre el salón. Recostada en el regazo de Julio, Ethel se retorció entre sueños para esquivar el resplandor dorado sobre los párpados. Como si lo hiciera otra, sin pensarlo, Daphne interpuso la mano.
El efecto se deshizo enseguida, apenas un par de minutos después; la luz de la mañana desbordó los filamentos de plomo y disolvió los matices del vitral. No tardó en aparecer un empleado, distinto al de la noche pero con un traje idéntico, para apagar la lámpara de pie que brillaba en un rincón. La había encendido Julio en reemplazo de la araña que colgaba del techo, para que las nenas pudieran descansar.
Los parientes de Buenos Aires habían enviado dos coronas y un ramo de flores rosas y blancas, con pequeñas tarjetas manuscritas y estampitas de esperanza. Se condolían a la distancia: no había con quién dejar a los chicos, el viaje era complicado y la noticia había sido tan imprevista. Endurecidos por la claridad del sol, los pétalos se abrían feroces.
Julio reanudó el llanto intermitente de los últimos días. La cara se le fruncía en un nudo apretado, como si quisiera tragarse los ojos, y la boca de labios gruesos se convertía en una ranura tensa por la que vertía un gemido sostenido y ululante. Daphne lo había visto llorar una sola vez antes del lunes, pero no de esta manera: entonces todavía eran novios y Julio acababa de ahogar a su perro favorito, muy enfermo, en un piletón de lata, para que lo último que sintiera el Negro fuera su caricia. Daphne nunca había visto una cara tan empapada de lágrimas, y menos de varón, pero cuando él finalmente sacó las manos del agua y la miró ya no quedaba ningún rastro de esa pena. Después de esa tarde Julio no había vuelto a mencionar al Negro, como si no hubiera existido, no hubiera dormido entre sus piernas toda la vida. Esta vez, en cambio, no había volcado ni una lágrima. Aullaba a través de una mueca arrasada, con los ojos secos y una voz que no era la suya, como si el gemido fuera un parásito extranjero enroscándosele entre las entrañas. El quejido despertó a Ethel y después a Lucy, que lo abrazaron espantadas.
Ella solo podía mirar el cajón cerrado y el reflejo deformado que devolvía de todas las cosas.
Era miércoles. Hacía cuatro días que Julito había muerto, dos que les habían avisado, apenas unas horas desde que les habían devuelto el cuerpo. Hoy lo enterraban.
El lunes temprano, mientras esperaban a la maestra en el andén, se les había acercado un hombre de uniforme. En cuanto lo vio Daphne sintió que un viento helado le ahuecaba la panza y le salía por la boca: Julito, su Baby Julius, estaba de servicio y le había tocado quedarse de guardia ese fin de semana, al igual que el anterior, y esta recurrencia fuera de lo habitual y de lo que había aprendido a soportar la tenía inquieta. El hombre llevaba unos guantes de cuero que chirriaban cada vez que movía las manos; se cuadró ante ellos y les extendió un sobre con el escudo oficial.
Los detalles los supieron después, de boca de un mayor que se apareció en la estancia esa misma noche. El disparo había resonado áspero como un ladrido en el predio vacío; los cabos apostados junto a la verja del alambrado apenas se miraron, tenían prohibido abandonar su sitio. Era sábado a la noche y casi todos los conscriptos habían salido a visitar sus casas o entretenerse en el pueblo. Julio había sido asignado al interior del cuartel; ahí lo encontraron, con el cuerpo desarmado en una postura que no le pertenecía. La bala le había reventado el cráneo mientras el teniente, su superior inmediato esa noche, limpiaba la pistola. Estaban los dos solos en su despacho, una habitación pequeña y sin ventanas. Al caer el cuerpo había golpeado contra el escritorio y manchado tres de las cuatro paredes, el catre, el tapizado de las sillas, la papelería desplegada sobre la mesa.
Por eso, resumió el mayor, era imposible que les entregaran todavía el cadáver; podrían velarlo cuando terminaran de realizar los sumarios y las pericias correspondientes.
Su nombre era Luna.
En el cementerio los condujeron al sector reservado a los no católicos: judíos, suicidas y protestantes de apellido inglés como ellos. Era un corredor umbroso separado de los mausoleos y las tumbas monumentales por un paredón bajo de granito; las lápidas se alzaban sobre la tierra irregular, con las bases oscurecidas de humedad y verdín. Los árboles filtraban la luz, el pasto y las hojas atenuaban los pasos.
La pequeña procesión se detuvo frente a la fosa. Era un pozo oscuro y angosto; la espalda de Julito se va a atascar, pensó Daphne, no va a entrar y va a haber que sacarlo.
Cuando bajaron el cajón las nenas arrojaron los primeros puñados, después Julio y por último ella. Aguardaron a un costado mientras los enterradores lo cubrían. Julio quiso pasarle un brazo alrededor de los hombros pero Daphne se apartó con la excusa de sostener a las chicas. Estaban los cuatro solos.
Los hombres apoyaron las palas contra el muro y Lucy y Ethel dejaron las coronas y el ramo sobre la tierra removida. Las flores parecían ansiosas por deshacer a su hijo. Daphne comprendió que no iba a volver a verlo, que ni siquiera era capaz de imaginar el bulto que estaban enterrando.
El martes al atardecer, mientras tomaban el mate dulce antes de la cena, habían retumbado unos aplausos secos en la galería. Nadie de los que trabajaban en la estancia se anunciaba así. El llamado quedó resonando en el silencio de la sala hasta después de haberse extinguido y se repitió una vez más.
Era el mayor Luna, parado a unos metros de la puerta. Estaba solo, a la vista no había ningún auto, ningún caballo, ningún peón. Debía haber abierto la tranquera y caminado hasta la casa por su cuenta. En la media luz del campo sus botas relucían como recién lustradas; el segundo botón del saco, en cambio, pendía de unos hilos flojos, a punto de cortarse. Por lo demás el uniforme parecía plegado en cartón piedra, impecable. Era raro que nadie lo hubiera visto, que nadie lo hubiera recibido o anunciado.
Julio salió a hablarle con Daphne detrás.
—El cuerpo ya está en la casa de sepelios. Necesitamos que lo reconozcan.
Daphne apretó el brazo de su marido.
—Vengan conmigo por favor. Búsquense un abrigo antes.
Besaron a las nenas y emprendieron la marcha con el mayor.
Desde el corral de las crías se acercó Francisco, al trote. Julio levantó la mano para tranquilizarlo.
—Vamos solos, no se preocupe Francisco. Las chicas se quedan con la maestra.
Luna caminaba unos pasos adelante, como si estuviera guiándolos. Otros peones dispersos fueron apareciendo a lo largo del camino para observarlos, pero lo hacían desde la distancia y en silencio. Los tres formaban un grupo compacto, separado de todo.
—Desde ya, es mi deber advertirles sobre el estado del cuerpo. El ujier hizo su mejor esfuerzo, pero comprenderán que por la naturaleza del incidente una reconstrucción satisfactoria fue imposible. El efecto es, por así decirlo, raro. Es fundamental su buena disposición.
Sin interrumpir ni variar el paso, el mayor explicó cómo en toda catástrofe y en todo proceso, que a fin de cuentas eran para él categorías indistintas y la misma cosa, algunos elementos se pierden, otras cambian o se dilatan y nada vuelve a encajar en su lugar. Se extendió en precisiones plásticas, habló de colores, materiales, rellenos y puntos de aguja. Su voz tenía un fondo metálico y las frases se encadenaban en un zumbido parejo y sin fisuras, que los envolvía como si avanzaran flotando por otro mundo de aire más liviano y tonalidades pastel. Daphne se desentendió de las palabras, sus significados y las imágenes que construían y se dejó transportar por el sonido; vio asentir a su marido, lo vio preguntar, atender detalles técnicos, completar frases que el otro comenzaba y le tendía, devolverlas a su vez. Ella solo quería llegar, aunque el camino se extendiera indefinidamente, siempre más allá de la línea anaranjada del horizonte.
En la tranquera esperaba un coche color crema con el motor en marcha. Luna le abrió a Daphne la puerta trasera y se sentó junto al conductor, un soldado que tendría la misma edad que Julito. El auto olía a nuevo, a cuero y sudor. Antes de partir, el chico miró a Daphne por el espejo; cuando sus ojos se cruzaron desvió la mirada y arrancó.
Durante el trayecto nadie dijo una palabra. Luna encendió un cigarrillo que chupó un par de veces, brevemente, y sostuvo humeando del otro lado de la ventanilla durante la mayor parte del viaje. En la salida a la ruta, el cruce de la vía y la entrada al pueblo, Daphne creyó advertir que el conductor aprovechaba esos mínimos detenimientos para espiarla a través del espejo, pero el gesto duraba apenas un instante y los ojos grises volvían a fijarse en el camino. Julio iba ensimismado, con la vista perdida en los yuyos contra el borde del camino. Cuando ella le apretó los dedos para intentar señalarle el espejo retrovisor, él le devolvió una sonrisa leve y encerró la mano de su mujer entre las suyas.
El coche se detuvo en la única funeraria del pueblo, enfrente del paredón del cementerio.
—Mayor, me gustaría hablar unas palabras a solas con mi esposa. Si me lo permite.
Luna asintió, volvió sobre sus pasos y se inclinó sobre la ventanilla del soldado, para hacerse oír sobre el ronroneo profundo del motor.
—No hace falta que lo veas. Lo voy a hacer yo.
Ella lo miró sin comprender.
—No quiero que lo veas así. Es innecesario. Dejame que te ahorre eso al menos.
—Pero yo quiero verlo. Ahora que nos lo devolvieron quiero verlo.
Julio la miró a un ojo y a otro.
—Eso ya no es Julito. No entres.
No iba a cambiar de opinión, conocía esa firmeza de la boca. Daphne dejó que su marido la abrazara hasta hacerle doler los huesos y aflojarle el cuerpo, que se llevara sus ganas de huir, sus aprensiones y su espanto, y se quedó parada donde él la soltó. Sintió el fresco colándose entre los nudos del sacón, los tacos alejándose por los cerámicos, el olor a pasto húmedo, el auto a su espalda; sintió vergüenza y alivio.
Cuando reapareció por el pasillo, la cara de Julio colgaba gris como carne muerta. Daphne no lo reconoció. El parecido con su hijo siempre había sido extraordinario, al punto de que a menudo, cuando los veía de lejos, entre sombras o blanqueados por el sol radiante los confundía, pero ya no.
El mayor venía detrás. Antes de salir saludó con una inclinación de la cabeza al empleado de turno.
—El ejército ya se hizo cargo de todos los gastos y los arreglos. Mañana a primera hora lo entierran. Mi pésame. Señora, con su permiso.
Desde que habían compartido aquel trayecto con el mayor no habían vuelto a recibir ninguna visita oficial, solo una carta sumaria de membrete dorado informándoles que el teniente Blanco había sido despojado de sus honores y su cargo por un tribunal militar. Las firmas y los sellos eran ilegibles; la tinta estaba corrida o muy tenue, los trazos se apretaban o encimaban unos a otros.
En sus raras y cada vez más espaciadas salidas al pueblo, Daphne creía reconocer el perfil del mayor en diversos rostros entrevistos de refilón. En todos los casos esas siluetas, tanto de hombres como de mujeres a juzgar por los peinados y las vestimentas, se escurrían en cuanto giraba para observarlas de frente, así que no podía estar segura. Además los rasgos de Luna no tenían nada de particular, su cara era común y podría haberse confundido con la de cualquiera, pero su huella quedaba flotando un rato en la retina. Esta persistencia y su manía aparente de multiplicarse atormentaban a Daphne: los discos de luz la acechaban en cada excursión y acompañaban a lo largo del recorrido, meciéndose en el aire a su alrededor como fantasmas fatuos.
Poco a poco fue comprendiendo que aquella tarde, frente al automóvil, Julio le había arrancado a su hijo para siempre.
Después dejó de ir al pueblo.
Los higos estallaban y se deshacían en una pulpa densa, entre burbujas gordas y perfumadas. Cada vez que Daphne revolvía el fondo de la cacerola las moscas se apartaban y volvían a acercarse, pegoteadas por el aroma dulzón y la textura de carne cruda.
Desde la tranquera que conducía a la estancia, al fondo del camino abierto entre los pastos y los eucaliptos, se aproximó un automóvil. Daphne lo reconoció: era el coche de la estación de trenes, recién lavado. Mario la saludó con un toque corto de bocina mientras del asiento trasero bajaba una mujer encorvada, con una maleta de mano y una pañoleta negra en la cabeza.
Un peón se acercó a recibirla.
Daphne la aguardó en la galería, de pie junto a los sillones de mimbre. La visita no la sorprendía; sin saberlo había estado esperando algo semejante. Había pasado más de un año desde el entierro, pero seguía llevando luto riguroso y obligaba a sus hijas a hacer lo mismo.
—Soy la madre del teniente Blanco. Mi nombre es Elsa Blanco, necesito hablar con usted.
Daphne observó los labios de color rojo con la pintura alargándose por las arrugas finas sobre la piel, las manos manchadas, el tono apolillado de las ropas.
—Pasemos adentro por favor, venga conmigo.
Las dos mujeres se encerraron en un cuarto interno de paredes frescas pintadas a la cal. Durante casi una hora conversaron en voz baja y pausada; la madera pesada de la puerta sofocaba los murmullos y ninguna de las dos criadas alcanzó a discernir lo que decían. Tampoco las llamaron ni pidieron nada.
Se despidieron en la puerta de la casa con un estrujón de manos. Al final del sendero de grava el coche esperaba a la señora Blanco, donde lo había dejado. Daphne no esperó a que recorriera el camino por completo y volvió a entrar.
Alguien, alguno de los peones seguramente, debió haberle contado a Julio sobre la visita, porque volvió de la faena temprano y la buscó por la casa. La encontró revisando la tarea con Ethel y Lucy, señalándoles con una cruz las cuentas que tenían que borrar y rehacer. Cuando su marido se asomó Daphne apenas apartó la mirada de las hojas; vigilaba que las nenas siguieran los procedimientos correctos y les marcaba con el dedo cada vez que se equivocaban y era necesario volver atrás. Julio esperó a un costado y cuando terminaron les dijo que fueran a leer o jugar hasta la cena, le dio un beso a cada una y cerró la puerta. Daphne se puso a apilar los cuadernos y los lápices.
—Vino la madre del teniente, estuvo con vos. —Julio fue a abrazarla—. ¿Qué te dijo, qué te contó?
Daphne sonrió después de meses de no hacerlo. Fue una sonrisa breve y filosa, la última que formó para su marido.
—Nada. No me dijo nada.
Y se fue a la cocina llevándose las cosas.
María Eugenia Alcatena
(Buenos Aires, 1982). Doctora en Literatura, da clases en la Universidad de Buenos Aires y el ISP Joaquín V. González. Es coautora de los libros Caminan entre nosotros, No me llames Tami y Ruido blanco. Participó de distintos programas de radio. En marzo de 2023, publicará un libro de cuentos extraños en Ediciones Ayarmanot.
En el relato de hoy, Alcatena nos cuenta una historia trágica y a la vez truculenta, en donde los vínculos entre los personajes se exponen con la misma crudeza sensorial con la que se describe una muerte violenta.