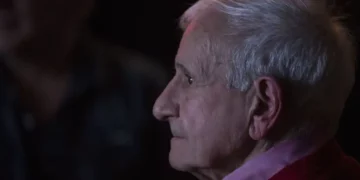Y también cuando se baja se ve; sobre todo cuando uno vive enfrente de una de las plazas principales y doctas de la ciudad creciente, la “ciudad de antaño”.
Así es que en segundos los dos giros de llaves y el pitido del ascensor hacen avanzar estos dos cuerpos animales: el de mi perro y el mío. Los dos en silencio descendemos ocho pisos hacia el suelo verdadero.
Ya en la vereda esperamos el cruce, y un bus naranja nos vuela los flequillos. No hablo, ni ladra, cruzamos, yo con veinte pasos y él con más de treinta con sus cuatro patas. Hunde su hocico en el corazón de las prímulas ordenadas en canteros empedrados y arriba recortes del cielo, arriba los plátanos amarillos.
Trepamos los escalones cada mañana, tarde y noche desde hace meses. Vamos por la tercera estación. Aquí llegamos en octubre, pasamos la primavera y el verano mirando las copas enmarañadas de las tipas, subiendo el volumen para escuchar rock y tapar los acordes del tango que subían desde la explanada del Palacio. Cuando apareció el otoño tan cálido, no nos preocupamos porque los pobres sin casa que vivían en los rincones bajos del Paseo seguían allí; ellos estaban ahí con los colchones húmedos, las vacías botellas reciclables y las ropas colgadas en las verdes rejas que alguna vez fueron límites del lago artificial.
(A veces es necesario el exceso de adjetivos para comprender las totalidades y no decaer con los fragmentos), pero esa línea de arriba más dos palabras de abajo quedan entre paréntesis.
Y en ese pasar durante las dos estaciones nuestras tres rondas cotidianas nos hicieron partícipes necesarios de la realidad presencial. Pero, mientras caminábamos, él con sus cuatro diminutas patas y yo con mis pies supuestamente humanos también nos volvimos observadores de lo diario.
Claro que una columna de prensa gráfica no alcanza para contarlo, por eso esto que se ve desde un balcón en el piso octavo y también bajando comenzó hace apenas más de veinte líneas. Pronto volvemos a encontrarnos.