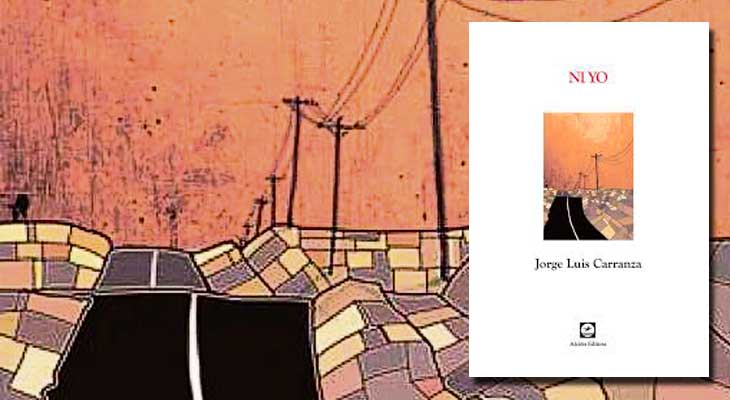Hay libros, como el de Jorge Luis Carranza, en el que uno no sabe por dónde comenzar a escribir una reseña. Todo lo que se diga es posible que sea usado en mi contra. Todo lo que uno pueda escribir, arruina la serenidad, el diáfano decir del poeta. Mejor sería agarrar un tacho de pintura negra y salir por las calles a escribir en las paredes de los edificios públicos: ¡lean “Ni yo” de Jorge Luis Carranza! De todos modos, esa contravención posible, tampoco abordaría de manera correcta este libro que es un señalamiento, una indicación. Porque da la impresión que cada poema señala una huella, el rastro por donde pasó la poesía.
Sabedor de lo inasible y lo inefable de la poesía, Carranza no solo elige borrarse como yo enunciativo, sino que al mismo tiempo su palabra escala la realidad hasta llegar al borde del silencio. Allí, la boca se cierra y los ojos se abren. Allí, puede ver el aire de la poesía en el viento que pasa. “Un silencio sobre otro silencio”, al decir de Nicotra. O como aquel cuadro de Malevitch en el suprematismo: cruz blanca sobre blanco, donde hay que esforzarse para ver el matiz suave, el borde empedernido de un color que se ausenta.
La poesía de Carranza es como la huella de un felino en el monte. Uno la reconoce, sabe que anda por ahí, pero es inalcanzable. Está, pero no está. Entonces la voz personal del poeta es testimonio. Muestra, indica, borrándose, para que, al borrar, aparezca ella, su olor, su encantamiento. Casi como si dijera “no importa mi poema” (ni yo), importa ella y se está yendo.
Asimismo, hay un alejarse de la solemnidad. Si estamos cerca del registro de poesía pura, al decir de Henry Bremond (“La poesía pura”, 1926) o si estamos cerca de “la música callada/ la soledad sonora” de Juan de la Cruz, poco importa. El mismo poeta nos presenta una brújula certera cuando introduce a Giannuzzi en uno de sus versos: “Hace rato/ se hizo de noche./ El frío en la calle/ corta el aire./ Paso frente a la farmacia del barrio./ El dueño está dando vuelta el cartel:/ para afuera Cerrado/ para adentro Abierto./ Me saluda levantando la mano./ Retribuyo el saludo./ Giannuzzi dice:/ “No hay que ir muy lejos/ la poesía está ahí”./ Me acuerdo de él./ Le digo gracias en silencio./ Sonrío./ Claro como el agua./ De noche/ Cerrado para afuera/ Abierto para adentro./ Como el cartel de la farmacia”.
Poesía de la observación y del asombro. Porque no se trata de la observación minuciosa al estilo de un científico loco, sino que se trata de estar abiertos. De ver y escuchar, de ser porosos a la realidad que nos circunda. Se trata de “abrir el adentro”. La palabra corazón en este libro tiene un papel fundamental. Tal vez por eso, el libro está dividido en dos partes: sístole y diástole. Ese bombeo del corazón es el que importa, su movimiento, su dinámica, su palpitar. La poesía es movimiento. El poema registra la huella, el impacto en mí: “Allí en la vereda/ solo/ desnudo/ el poema./ Ya no precisa/ mi casa precaria/ hecha con las tripas.” Y más claro aún, en el poema que cierra esa primera parte de sístole: “¿Cómo decir algo/ del paso de un ángel/ que ya se fue/ que sigue estando/ y no se ve?”
No se trata de un juego de palabras. De algún modo, todos y todas podemos jugar con las palabras. Acá se trata de otra cosa. Son las palabras que juegan en mí, en los silencios. Quiero decir que se trata de autenticidad. Es fácil el artificio en la literatura, pero toda ficción literaria, más allá de la necesaria verosimilitud, necesita de manera imperiosa ser auténtica. La silla de plástico funciona, pero se nota que es de plástico. Los poemas de Jorge Luis Carranza, breves, pequeños, humildes (ésa es la palabra) están hechos de una materia pura que es mejor ni adivinar. Eso, una materia pura, que puede ser el mismo lenguaje, la cadencia de una voz, el tono hondo y luminoso de la ternura: “Pusiste luz/ en mi mano.// Cada tanto/ cuando nadie me ve/ la llevo al corazón.// Me quedo ahí/ con el pecho/ iluminado”.
Como les dije al principio, tenía casi preparado un tacho de pintura negra y un pincel de brocha gorda para salir a pintar la primera pared blanca que se pusiera frente a mis ojos. Pero he dejado el tacho de pintura negra al costado. Acabo de pintarme de negro el corazón. Todo, entero. Sépalo el lector, en las reseñas no deben contarse cosas personales, pero esta vez, no sabía cómo empezar y me oscurecí de pronto. Hasta que leí. Leí y escuché: “Todo/ todo/ lo que entendí/ lo entendí/ con el corazón”.