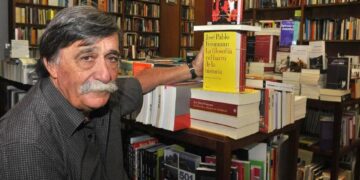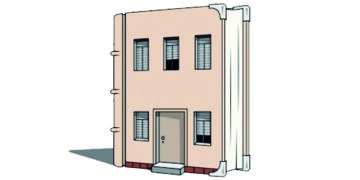“¿Cuál es tu lugar en el mundo?”, decía un posteo en las redes de una empresa de viajes que me quiere hacer creer que, endeudándome en veinticuatro cuotas, voy a conseguir la felicidad a cambio de diez días en el caribe all inclusive.
Lejos de caer en la tentación de comprar un paquete turístico, me quedé pensando: ¿cuál es mi lugar en el mundo?
Ese mismo día que leí la publicación, me fui a las sierras, a cambiar el aire, a mirar otro paisaje y que L conozca algo más que cemento y ladrillos. Llegamos hasta la Quebrada del Condorito, estaba frío (helado) y ventoso, pero el sol nos daba la falsa ilusión de un día primaveral. Con un niño de un año no se puede hacer ninguno de los circuitos, sin embargo pudimos andar por un sendero (la herradura, lo llaman) que llega hasta un mirador bajo y modesto, pero mucho más atractivo que el contrafrente de mi departamento.
En el camino, L, se entretuvo juntando piedritas. Las llevaba apretadas en su puño (dicen que el puño es equivalente al tamaño del corazón). Con habilidad, levantaba una a una las piedras y las metía en su mano, como un hámster hace con la comida en la mejilla.
En un momento se detuvo. Se agachó. Abrió el puño y acomodó, a su criterio, las piedritas, como si siguiera un orden lógico. Lo veía ensimismado, con algunos mechones rubios que se le escapaban del gorro de lana, en cuclillas (una posición que de adultos es casi imposible sostener). Pensé que en ese instante, L, había encontrado el lugar en el mundo. Una especie, y digo por lo simbólico de su gesto, de A. Goldsworthy, cuando resiste a las inclemencias del clima, motivado por montar una escultura efímera de pedacitos de hielo que él mismo moldea con el calor de su cuerpo y la tibieza de su saliva, o con hojitas multicolores, o ramas secas y la quietud de un lago. Tal vez si le preguntara a A. Goldsworthy, cuál es su lugar en el mundo, me respondería al abrigo de la naturaleza, cuando puede valerse de ella y crear.
Una vez un amigo que estaba atravesando un momento de mucha angustia, de duda existencial, ese que te hace sortear entre la vida y la muerte, me dijo que quería volver al vientre materno. Yo le pregunté qué sabía él del vientre materno. Miró a su alrededor; lo imité. La habitación estaba oscura, encerrada, afuera estaba frío, era pleno invierno, sin embargo, ahí dentro hacía calor (los dos estábamos de remera). Me dijo: “lo más parecido al vientre materno, es la tibieza de tus sábanas y frazadas; cuando suena el despertador ¿te dan ganas de salir? ¿te dan ganas de asomar un pie y pisar las baldosas heladas? ¿no? Entonces, vos también querés volver al vientre materno”.
Quizás ese lugar en el mundo, sea un lugar donde podamos sentirnos seguros. Pero, ¿existe un lugar seguro en el mundo?, ¿qué es seguro? Algunos creen que es donde los mercados son previsibles; otros, donde una bala perdida no nos encuentre a la salida de un bar; hay quienes piensan que un país con riesgo de sufrir un tsunami, no es un lugar seguro; otros, prefieren una casa al borde del mar.
Una vez tomé un curso de meditación y mindfullness. Salí convencida de que mi cuerpo es mi templo y que no importa dónde estoy, siempre que esté conectada con mi yo, el aquí y ahora. La onda zen me duró poco, reconozco que me sentía mejor conmigo misma y que me gustaría volver a sentirme así, pero el ajetreo del día a día me llevó de nuevo al desequilibrio. Hablando en esos tiempos, respecto de estos temas, me enteré que muchas personas andan con búsquedas similares, digamos que no creen en esas publicidades de empresas de viajes de capitalismo barato que cuestan caro. En esas charlas, una amiga judía me comentó que ellos rezan apenas se despiertan, antes de dormir y antes de cada comida; me dijo que es la manera de estar conectado con lo que está sucediendo en ese momento. También conversé con un profesor que dicta catequesis, que me dijo que apenas abrimos los ojos a la mañana y antes de cerrarlos de noche hay que decir “dios, con vos me levanto y con vos me acuesto”.
Hace una semana di una charla en un taller de escritura creativa, orientado a personas que se están iniciando en el mundo de las letras como protagonista de su papel y lápiz (¡qué antigüedad!). Cuando estábamos terminando, uno de los alumnos, que estuvo muy activo todo el encuentro, pidió hacerme una última pregunta: “¿En qué crees?”. Fue corta, punzante, efectiva. Me quedé en silencio, mirando la mesa, concentrada en preguntarme a mí misma en qué creía. Tenía el puño izquierdo apretado, pensé en lo perfecto del corazón que bombea la sangre a todos los rincones del organismo. Finalmente respondí: creo en esto que nos está pasando. Y sentí que en ese instante, ese era mi lugar en el mundo.