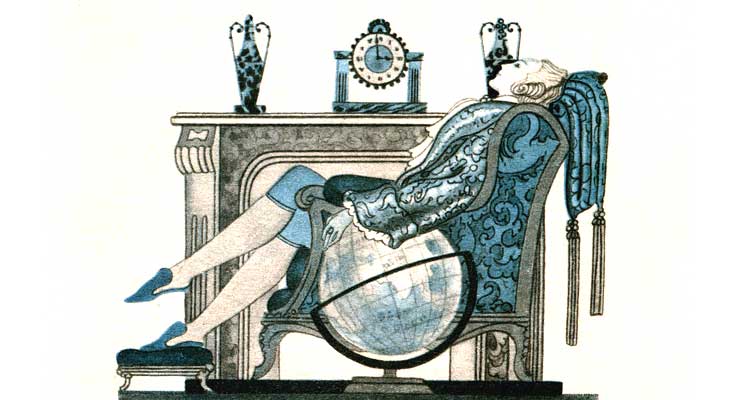XXXVI
La brillante visión de que acababa de disfrutar me hizo sentir más vivamente al despertarme todo el horror del aislamiento en que me encontraba. Paseé mis miradas en torno mío, y no vi más que los tejados y las chimeneas. ¡Ay! Colgado en un quinto piso, entre el Cielo y la Tierra, envuelto en un océano de tristes recuerdos, de deseos y de inquietudes, lo único que sostenía mi existencia era un luminar incierto de esperanza; apoyo fantástico, cuya fragilidad había yo experimentado con harta frecuencia. No tardó la duda en apoderarse de nuevo de mi corazón, todavía dolorido por las contrariedades de la vida, y creí de veras que la estrella polar se había burlado de mí. Injusta y culpable desconfianza, por la cual me ha castigado el astro haciéndome consumirme en diez años de espera. ¡Oh! ¡Si hubiese podido prever entonces que todas aquellas promesas habían de cumplirse, y que volvería a encontrar un día sobre la Tierra al ser adorado que sólo había entrevisto su imagen en el Cielo! ¡Querida Sofía: ¡si hubiera sabido que mi felicidad sobrepujaría todas mis esperanzas!… Pero no hay que anticipar los sucesos; vuelvo a mi tema, no queriendo intervertir el orden metódico y severo al cual me he sujetado en la redacción de mi viaje.
XXXVII
El reloj del campanario de San Felipe dio lentamente las doce de la noche. Conté uno tras otro cada tintineo de la campana. Y el último me arrancó un suspiro. «He aquí, pues —me dije—, un día que acaba de mi vida»; y aunque las vibraciones decrecientes del sonido del bronce se estremezcan aún en mis oídos, la Parte de mi viaje que ha precedido a la medianoche está ya tan lejos de mí como el viaje de Ulises o el de Jasón. En este abismo del Pasado los instantes y los siglos tienen la misma duración; y el porvenir ¿tiene más realidad? Son dos nadas, entre las cuales me encuentro en equilibrio como sobre el filo de una hoja de espada. En verdad, el tiempo me parece algo tan inconcebible, que me faltaría poco para creer que no existe realmente y que lo que llamamos así no es otra cosa que un castigo del pensamiento.
Me regocijaba por haber encontrado esta definición del tiempo, tan tenebrosa como el tiempo mismo, cuando otro reloj dio las doce de la noche; lo cual me procuró un sentimiento desagradable. Me queda siempre un fondo de mal humor cuando me he ocupado inútilmente de un problema insoluble, y me parecía muy poco a propósito aquella segunda advertencia de la campana dirigida a un filósofo como yo. Pero sentí de veras un verdadero despecho, unos segundos después, al oír a lo lejos la tercera campana, la del convento de los capuchinos, situado en la otra orilla del Po, dar también las doce, como si lo hiciera con malicia.
Cuando mi tía llamaba a una vieja criada algo arisca, por la que tenía bastante afecto, sin embargo, no se contentaba, en su impaciencia, con tirar una sola vez del cordón de la campanilla, sino que tiraba sin parar hasta que la criada acudía. «Vamos, venga usted, señorita Branchet.» Y ésta, incomodada por aquellas prisas, acudía despacito y respondía con mucha acritud, antes de entrar en el salón: «Ya voy, señora, ya voy.» Parecido fue el sentimiento malhumorado que experimenté al oír la campana indiscreta de los capuchinos dar las doce por tercera vez. «Ya lo sé —exclamé, tendiendo las manos en dirección del reloj—; si ya lo sé; sé que son las doce; de sobra que lo sé.»
Es, a no dudarlo, merced a un consejo insidioso del espíritu maligno por lo que los hombres han encargado a esa hora dividir los días. Encerrados en sus habitaciones, duermen o se divierten, mientras la hora fatal corta un hilo de su existencia; al día siguiente se levantan alegremente, sin sospechar ni remotamente que ha pasado un día más. En vano la voz profética del bronce les anuncia la proximidad de la eternidad; en vano les repite tristemente cada hora que pasa; nada oyen, o si oyen, no comprenden. ¡Oh, medianoche…. hora terrible!… No soy supersticioso; pero esta hora me inspiró siempre una especie de temor, y tengo el presentimiento de que si alguna vez me he de morir será a la medianoche. ¿Me habré de morir, pues, algún día? ¿Cómo me moriré? Yo, que hablo, que me siento a mí mismo, que me palpo, ¿yo habré de morir? Me cuesta algún trabajo creerlo, porque, en fin, que los demás se mueran, no hay cosa más natural; eso lo vemos todos los días; vemos pasar a los muertos, ya estamos acostumbrados; pero morirse uno mismo, morirse en persona, ¡eso es un poco fuerte! Y ustedes, señores, que toman estas reflexiones como si fueran un galimatías, sabed que tal es la manera de pensar de todo el mundo, y la de usted también. Nadie piensa en que se ha de morir. Si existiera una raza de hombres inmortales, la idea de la muerte les horrorizaría más que a nosotros.
Hay en esto algo que no me explico. ¿Cómo es que los hombres, sin cesar agitados por la esperanza y por las quimeras del porvenir se inquietan tan poco por lo que ese porvenir les ofrece como cierto e inevitable? ¿No sería la Naturaleza bienhechora misma la que nos habría dado esta venturosa indiferencia, a fin de que pudiéramos cumplir tranquilamente nuestro destino? Creo, en efecto, que se puede ser una buena persona a carta cabal sin añadir a los males reales de la vida esa disposición de espíritu que lleva a las reflexiones lúgubres y sin atormentarse la imaginación con negros fantasmas. En fin: pienso que hay que permitirse la risa, o por lo menos sonreírse, cuantas veces la ocasión inocente se presenta.
Así acaba la meditación que me había inspirado el reloj de San Felipe. La habría llevado más lejos si no me hubiera asaltado algún escrúpulo acerca de la severidad de la moral que acabo de establecer. Pero como no quiero profundizar en esta duda, me puse a tararear el aire de las Locuras de España, que tiene el don de cambiar el curso de mis ideas cuando van por mal camino. Fue tan pronto el efecto, que terminé en el acto mi paseo a caballo.
XXXVIII
Antes de volverme a mi cuarto eché una mirada sobre la ciudad y la campiña sombría de Turín, que iba a dejar quizá para siempre, y les dirigí mi último adiós. Nunca me había parecido tan hermosa la noche; nunca el espectáculo que tenía bajo mis ojos me había interesado tan vivamente. Cuando hube saludado la montaña y el templo de Supergio, me despedí de las torres, de los campanarios, de todos los objetos conocidos, que nunca hubiera creído recordar tan tristemente, y del aire, y del cielo, y del río, cuyo sordo murmullo parecía responder a mi adiós. ¡Oh! Si supiera describir el sentimiento, tierno y cruel a la vez, que llenaba mi corazón, y todos los recuerdos de la más hermosa mitad de mi vida pasada que se agolpaban en torno mío, como duendecillos, para que me quedara en Turín. Pero ¡ay! Los recuerdos de la felicidad pasada son las arrugas del alma. Cuando se es desgraciado, hay que arrojarlos fuera del pensamiento, como fantasmas burlones que vienen a insultar a nuestra situación presente; es entonces mil veces preferible abandonarse a las ilusiones engañosas de la esperanza, y sobre todo hay que hacer de tripas corazón y tener buen cuidado de no hacer a nadie confidente de las propias desgracias. He notado, en los viajes ordinarios que he hecho entre los hombres, que a fuerza de ser desgraciado acaba uno por ponerse en ridículo. En estos momentos desesperados nada hay más conveniente que la nueva manera de viajar, cuya descripción se acaba de leer. Hice entonces sobre esto una experiencia decisiva; no sólo conseguí olvidar el pasado, sino también conformarme animosamente con mis penas presentes. El tiempo se las llevará, me dije para consolarme; de todo se apodera y nada olvida al pasar, y sea que queramos pararlo, sea que lo empujemos hacia adelante, según el dicho vulgar, con los hombros, nuestros esfuerzos son igualmente vanos y en nada cambian su curso invariable. Aunque me preocupo, por lo general, muy poco de su rapidez, hay circunstancias, filiaciones de ideas, que me lo recuerdan de un modo extraordinario. Es cuando los hombres se callan, cuando el demonio del ruido permanece mudo en medio de su templo, en medio de una vida aletargada, entonces es cuando el tiempo eleva su voz y se hace oír a mi alma. El silencio y la oscuridad se convierten en sus intérpretes y me revelan su marcha misteriosa; no es ya un ente de razón, que mi pensamiento no puede comprender; mis sentidos mismos lo perciben. Le veo en el cielo, llevando delante de él a las estrellas hacia el Occidente. Allí está, empujando a los ríos al mar y rodando con las nieblas a lo largo de las colinas… Escucho: los vientos gimen bajo el esfuerzo de sus alas rápidas y la campana a lo lejos se estremece a su terrible paso.
«Sepamos aprovecharnos, sepamos aprovecharnos de su carrera —exclamé—. Quiero emplear útilmente los instantes que me va a quitar.» Queriendo sacar partido de esta buena resolución, en el mismo momento me incliné hacia adelante para lanzarme valientemente a la carrera, haciendo con la lengua un chasquido que en todo tiempo ha sido destinado a arrear a las caballerías; pero que es imposible escribir, según las reglas de la ortografía:
gh! gh! gh!
y di fin a mi excursión a caballo a galope tendido.
XXXIX
Levantaba mi pie derecho para apearme, cuando sentí que me daban bastante bruscamente un golpe en el hombro. Si dijera que no me asusté por este accidente haría traición a la verdad; y ésta es la ocasión de hacer observar al lector y demostrarle, sin demasiada vanidad, cuán difícil sería a cualquiera otro que no fuera yo ejecutar semejante viaje. Suponiendo al nuevo viajero mil veces más medios y talentos para la observación de los que yo pueda tener, ¿podría él vanagloriarse de pasar por aventuras tan singulares, tan numerosas, como las que me han ocurrido en el espacio de cuatro horas, y que se relacionan evidentemente con mi destino? Si alguien lo pone en duda, que trate de adivinar quién me había dado aquel golpe en el hombro.
En el primer instante de mi aturdimiento, no reflexionando en la situación en que me encontraba, creí que mi caballo había tirado un par de coces y que me habla hecho dar un porrazo contra un árbol. Dios sabe cuántas ideas funestas se presentaron en mi espíritu durante el corto espacio de tiempo que tardé en volver la cabeza para mirar dentro de mi cuarto. Vi entonces, como sucede con frecuencia en las cosas que parecen más extraordinarias, que la causa de mi sorpresa era muy natural. La misma ráfaga de viento que al principio de mi viaje había abierto la ventana y cerrado la puerta de paso, y una parte de la cual se había deslizado entre las cortinas de mi cama, volvía a entrar en mi cuarto con estrépito. Abrió bruscamente la puerta y salió por la ventana, empujando la vidriera contra mi hombro; lo cual me causó la sorpresa de que acabo de hablar.
Se recordará que fue por la invitación que me había hecho aquella ráfaga de viento por lo que yo me había levantado de la cama. La sacudida que acababa de recibir era de todo punto evidente una invitación a volverme a meter en la cama, y me creí obligado a cumplirla.
Es, seguramente, muy hermoso estar así en una relación familiar con la noche, el cielo y los meteoros y saber sacar partido de su influencia. ¡Ah! Las relaciones que se ve uno obligado a tener con los hombres son mucho más peligrosas. ¡Cuántas veces no he sido victima del engaño de mi confianza en esos señores! Aquí mismo decía yo algo de eso en una nota que he suprimido, porque me ha resultado más larga que el texto entero; lo cual habría alterado las justas proporciones de mi viaje, cuya pequeña extensión es su mayor mérito.
FIN