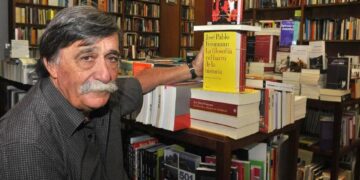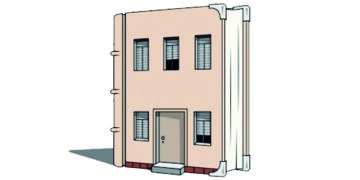Los días de pandemia impiden ciertos desplazamientos y reuniones. Uno de los pocos paseos que hice antes de que el mundo cambiara, fue a conocer la casa de Manuel Mujica Lainez (1910-1984). en el exclusivo barrio de Cruz Chica, en La Cumbre.
Es un espacio que incluso aparece en algunos de sus libros, tanto antes (Invitados en el paraíso”, 1957) como después (Cecil”, 1972) de mudarse a la localidad cordobesa. Ninguna de las guías lo había conocido personalmente, pero todas hablaban de él como si fuera un amigo, le decían Manucho. Sólo una de ellas, la más grande de edad, había conocido a Ana de Alvear, la viuda de Manucho, quien decidió convertir la casa en museo tras la muerte del autor. Ana de Alvear falleció en 1994, pero aún se refieren a ella como Anita”, como si aún viviera por ahí.
La casa tiene el número siete repetido varias veces: tiene siete chimeneas, es una de las siete casas de un predio de siete hectáreas, etc. Al supersticioso autor le sedujo esta característica, además de la notable coincidencia de que se llamara igual que una casa de una de sus novelas: El paraíso”.
Fue un lugar de retiro para el escritor que, cansado de tantos viajes y fiestas de sociedad en Buenos Aires, decidió vender todo y trasladar su inmensa biblioteca a la vivienda de Cruz Chica, poco antes de jubilarse, en 1969.
Aristocrático, amante de la heráldica, la historia, el ocultismo, los objetos, los libros y las antigüedades, mediático avant la lettre, y uno de los autores más exquisitos e imaginativos de nuestra tradición nacional, Mujica Lainez construyó en vida un personaje inverosímil, ya anacrónico hace cincuenta años atrás. Y la casa es atributo más del personaje: un monumento a la acumulación compulsiva de objetos en su versión más positiva posible: todo está perfectamente ordenado, limpio y funcional.
El autor siguió un procedimiento muy particular para elegir la disposición de cada objeto. Tomaba la reliquia en cuestión, recorría la casa hasta sentir el impulso que le haría sentir que la pieza había encontrado su lugar definitivo. Así ubicó la colección de ceniceros con forma de demonios; un Buda de piedra traído de Manchuria (que está empotrado en la pared); el chaleco con el que fue asesinado Florencio Varela; documentos de familia; el escritorio de campaña de San Martín; y un largo etcétera. Hay pinturas de artistas plásticos importantes del siglo XX, la mayoría argentinos. Toda una habitación con una exposición de los dibujos que realizó Aída Carballo (1916-1985) inspirados en Misteriosa Buenos Aires”. La guía nos dice que miremos bien porque es la última vez que abren esa habitación, que por problemas de presupuesto tendrían que cederla a un programa de residencias para estudiantes que permitiría sostener económicamente la casa. Intento mirar bien, pero nos apura para pasar a la siguiente habitación.
Hay un salón de invierno, una terraza descubierta, habitaciones de huéspedes, salones varios. La casa es helada, y cuentan que incluso el mismo Manucho sufría horrores el frío de la construcción: dormía tapado por varias frazadas.
El despacho del escritor está situado en la planta alta, justo al lado su habitación y del baño. Hay una puerta que comunica las habitaciones entre sí. El escritorio es pequeño y tiene una máquina de escribir Woodstock, que le regaló Bartolomé Mitre cuando se jubiló del diario La Nación –donde fue crítico de arte y corresponsal en diferentes lugares del mundo–, es la misma máquina que utilizó durante sus años al servicio del medio. Detrás de la máquina, aún cuelga de la ventana la palmeta matamoscas de plástico rojo que utilizaba Mujica Lainez para defenderse en las siestas de verano mientras trabajaba. A un costado, un mueble donde archivaba, en pesados biblioratos, los originales de sus novelas, hoy en cajas fuertes de ubicación incierta. Junto a la baranda del estudio que da a la escalera hay una especie de pedestal con uno de los famosos álbumes de recortes de Manucho, serie que inició durante una convalecencia y continuó hasta el fin de sus días. Se trata de lo que tal vez sea la zona más polémica de su obra: una serie de libros en los que el autor pegaba fotos y recortes de revistas en los que aparecían personas conocidas, allegados, amigos y enemigos de la farándula, tanto literaria como extraliteraria. Todos los recortes tienen comentarios escritos a mano, en los que el autor hacía gala de su proverbial lengua bífida. Es como un proto-Facebook analógico sobre el mundillo de las letras argentinas del siglo XX, un tesoro de la tradición del chisme que haría las delicias de Edgardo Cozarinsky; comparable, en valor testimonial, al Borges” de Bioy Casares. La guía me saca la curiosidad: no están editados y no lo estarán hasta que haya muerto la última de las personas aludidas en las fotos (y probablemente el último de los hijos de las personas aludidas).
A pesar de haber sido un dandy extravagante capaz de compaginar sin problema sus aventuras homosexuales con jóvenes admiradores junto a su vida de marido y padre de familia, de orientación conservadora oligárquica, el contexto social –los herederos y parientes, del autor como de sus amigos– continúa siendo rancio y mojigato (muy, muy argentino”, hubiera dicho él).
Junto al baño, ornamentado con una bañera antigua y decenas de amuletos contra el mal de ojo, se encuentra uno de los espacios más austeros de todo el lugar, su pieza. Pocos muebles, una mesa de luz y unos libros que estaba leyendo al momento de morir, entre ellos uno de poemas de Kavafis.
Hay mucho más, que apenas se puede enumerar: una invaluable colección de libros que fue saqueada durante años (entre los que no están: los que fueron dedicados por Lorca y Storni, las cartas manuscritas de Borges y el primer libro, escrito en francés a los 13 años); un fantasma inglés; el salón de los retratos; la tumba del perro Cecil y del gato Balzac en el jardín; el fantasma de Manucho; las pinturas de Basaldúa, Soldi, Ocampo.
Llama la atención la cantidad de memorabilia sobre el autor que hay exhibida en la entrada, desde revistas con fotos, discos con lecturas grabadas y todas las ediciones de sus libros. No lo dicen, pero este salón de recepción habla mucho de la enorme popularidad que tuvo el autor en vida, que contrasta con el injusto olvido que padece su obra en la actualidad. Refuerza esa impresión el hecho de que ninguna de las guías había leído sus obras. Lo sé porque se los pregunté.
El pintor austríaco Hundertwasser (1928-2000) hablaba de nuestras cinco pieles: la epidermis, la ropa, el hogar, el entorno social y el entorno mundial. Pensé en Mujica Lainez como una serpiente de mirada pícara, que, luego de desprenderse de su cuerpo y sus allegados, se fue al inframundo dejándonos como regalo su tercera piel, un imponente mausoleo para coleccionistas y testimonio de una época, donde plasmó hasta donde le fue humanamente posible su esencia y su sustancia. Como un viejo baúl de ropa que aún conserva vestigios de perfume, algo de todo eso queda aún en El paraíso.