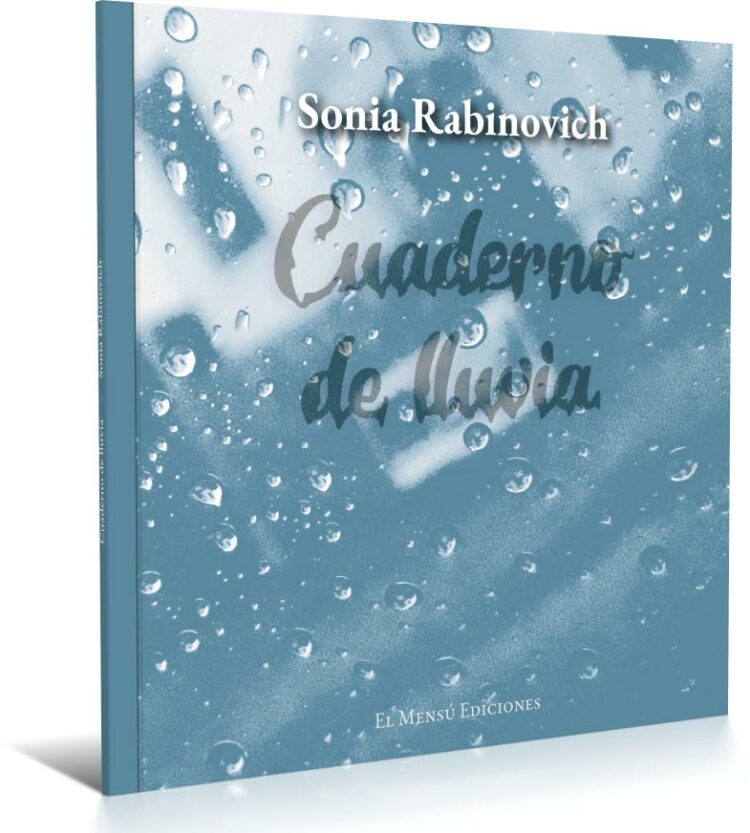En el alero de este “Cuaderno”, donde Sonia Rabinovich nos habla al oído en dosis de lluvia. Este libro azulejo en su forma nos seduce visualmente desde el diseño. La imagen de tapa evoca el aplastamiento de las gotas que inmortalizó Cortázar en su texto, foto que simboliza mucho más que una gota que se escurre por un vidrio, porque hay un hilo de amor en esa narrativa de nieta a abuela y viceversa.
Y después, el trabajo del editor que muy bien supo destacar los detalles que parecen mojarnos los dedos.
El ritual del desplazamiento abre campos meteorológicos sobre la página y uno cierra los paraguas para abrir el corazón. Pido permiso para dialogar con los versos lejos de los análisis que vendrán después de varias lecturas, prefiero la sinceridad de la primera resonancia que provocan las palabras sobre los sentidos.
Cada vez que la poeta ingresa, demora, juega o llora, besa o desata la lluvia, sucede la presencialidad como un milagro léxico, rítmico, fonológico y semántico:
“Este cuaderno es una canción de agua”, dice. “Es un beso prolongado” “alas húmedas”, dice; “una tormenta de verano”; “una líquida fonética”; “una lluvia de azúcar”; “un descuido del mundo”.
Sonia Rabinovich, como una sacerdotisa, levanta altares para las formas del agua y en cada hoja lava los gastados atuendos de los lugares comunes para deslumbrarnos con un “un abrazo de ropa mojada”, remate o marquesina del poema que abre el libro.
La poeta intensifica la memoria de los techos de zinc, entra a la materia por la piedra horadada, trasmite y trasmuta la tierra en barro, prepara el ozono para el gran aroma.
Y también hay truenos, para que se cumpla la vida en la furiosa llovizna y en la mansa tormenta, consistencia y tensión del que sabe atravesar el clima que le toca con la calma en el puño como pararrayos de tinta.
Este libro es un compendio de agua, su sonido y su silencio, todas las lluvias pasadas y las que no han sucedido porque pertenecen a la misma conversación eterna.
Asistimos rendidos a la voz de la poeta. Cito: Número 4: “Ya está abriendo el cielo/ me dicen,/ tormenta de verano,/ mientras truena/ un dios insuficiente/ con sus rayos.”
Las imágenes funcionan como un reloj que detona en el lector una distinción, algo no advertido en nuestras propias lluvias o en la tiranía del verbo llover cuando sus conjugaciones nos dejan a la intemperie. Cito del poema 8: “Me guardo./ El día está solamente/ para mirar por la ventana/ las gotas escurriéndose.// Pequeña diosa es Sonia, vate que dispone los momentos.”
Dice en el poema 16: “Me acuesto sobre una gota/ y la escucho llover.”
Y comienza el poema 19: “No llueve todavía/ y escribo entonces la palabra lluvia/ y respiro el olor de la tierra mojada,/ la libertad del agua soltándose/ cayendo letras sobre la hoja.”
Leo también los últimos tres versos del poema 23 que dice: “Hoy llegó la sombra/ y las puntadas de agua/ son filo sobre el pecho.”
La poesía debe ser una experiencia transformadora. Entonces el lector se pregunta ¿de qué lado de la ventana llueve?, o como dice el poema de Karmelo Iribarren: “qué hago/ mirando la lluvia/ si no llueve.”
Admiro esa mano que nos zambulle y que nos levanta ilesos de cada poema. Porque los charcos muestran pedazos de cielo, sensualidades de la métrica: comprimir muchas vidas con todas sus lluvias en veintisiete instantes.
Octavio Paz dice que no sabemos dónde termina lo natural y comienza lo humano en la poesía. Este poemario es un ejemplo. No es posible determinar: hasta aquí la lluvia, hasta aquí la mujer que la escribe.
El último poema es un himno. Y se escucha la voz de Fredy Mercury por lo bajo. O la música de la lluvia resignificando el balance conyugal.
Cito del poema 27: “Nos zambullimos en aguas profundas/ nadando a la par/ moviendo piernas y brazos/ boqueando como peces de escamas brillantes.”
Y es que, de comienzo a fin y un rato más, el libro trata de amor. Amor al esposo, a los hijos, a la descendencia, al amor, a los ancestros, a la poesía.