Por Sergio Gaiteri | Especial para HDC– Roberto era mi amigo. Roberto tenía centenares de amigos de Facebook. Yo no tengo Facebook ni nada de eso. Nosotros éramos amigos reales. Nos encontrábamos para cenar cada cuatro o cinco meses en distintas trattorias, bares y pizzerías del centro de Córdoba que tuvieran en sus cartas de bebidas el vino blanco que a él le gustaba. La otra condición era que no fuesen lugares tan ruidosos, porque nos juntábamos a conversar sin parar, a hablar hasta que los mozos, que por lo general nos venían observando entre prejuiciosa y despectivamente, nos daban a entender con sus movimientos que se acercaba la hora de cerrar.
Desde que publicó Animales, su primer libro, en 2008, muchas de esas charlas se revelaban como la conspiración de dos individuos en situación de escritura, marginales por distintos motivos, pergeñando encontrarle alguna grieta a la industria editorial. Yo me había bajado hacía años de esa conspiración ante la evidencia de la realidad. Roberto nunca dejó de invertir su inagotable entusiasmo para que sus libros fuesen, sencillamente, leídos.

Hablábamos de las cosas que le gustaban a Roberto: la música brasilera y el samba en particular, Elza Soares, Martinho da Vila, Zeca Baleiro, Ney, Ze Miguel Wisnik, Alcione, poesía italiana, Szymborska, Lucia Berlin, el cine de los 60, sus últimas lecturas, como Vivian Gornik, y así.
No se trataba estrictamente de un diálogo; yo escuchaba, como corresponde, y aprendía. En ocasiones, Roberto introducía consideraciones políticas o de actualidad, y al no encontrar respuesta a esas cuestiones se reía burlonamente y decía: “Ah, cierto que vos sos peronista”, y pasábamos a otros temas. Con la música sucedía algo similar, llegado algún punto infranqueable de disidencia decía: “Cierto que a vos te gusta el jazz”. Con su partida se pierde una forma de leer, de ver cine, en fin: una manera moderna – o por lo menos reñida con la postmodernidad – de entender el arte.
Hay algo que tiene que ver con su vida, su obra y con su ausencia. Y que se liga con lo que habíamos hablado tantísimas veces, algo tan impreciso, tan difuso como el origen de la escritura y consecuentemente el problema de la ficción y la realidad. Hace unos meses perdí otro muy querido amigo y el ejercicio del duelo se desarrolló con el recuerdo recurrente de cada acción, de cada gesto, de las conversaciones más pretenciosas y profundas y las más banales y apresuradas, de las palabras dichas y las omitidas. De modo semejante, triste, jubilosa e inevitablemente, me viene sucediendo con Roberto en estos días.
Después de 22 libros – algunos más narrativos, otros más disquisitivos-, Roberto seguía masticando, rondando, pensando y llevando a palabra detalles de su vida. En el último de sus textos, Lastimadura -recientemente editado por Babel-, entre otras diversas situaciones deja constancia de la áspera experiencia de su juventud en el Liceo mendocino donde hizo su escuela secundaria hace más de cincuenta años, como así también de una serie de conversaciones con los vecinos o con los médicos y enfermeros con los que se vio obligado a lidiar últimamente.
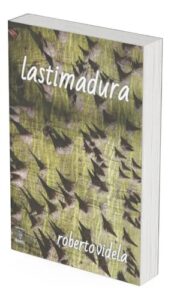
Y se me ocurre pensar, a partir de la experiencia de la pérdida, que su forma de estar en el mundo era vivir en duelo, acumulando en la memoria, de un modo ecuménico, intemporal, caótico, capas de situaciones. Todo en primer plano, todo vivo, vital. Roberto podía situar una conversación con Eugenio Barba en un nivel de trascendencia similar a un cruce de palabras azaroso con un ragazzo en una calle perdida de Roma. Lo hacía con los muertos y lo hacía con los vivos. Con el pasado y con lo inmediato. Con lo visto y leído. Su memoria no arrumbaba. No conocía ese mecanismo. Todo individuo era esencial. Nadie accesorio. Y desde allí, desde esa gracia y fatalidad, encaró la escritura las últimas dos décadas de su vida.
Oficié de presentador en cuatro o cinco de sus libros. Desde distintos enfoques traté de dar alguna referencia al lugar que podría ocupar la inclasificable obra de Roberto, ciertas pautas de lectura. Algunos de sus libros me la hicieron más fácil: El chico, La intimidad. Busqué posibles analogías históricas, identificaciones de género, ruptura a convenciones discursivas. Roberto me agradecía, pero siempre sentí que todo eso le resultaba pesado, académico, demasiado intelectual. Y claro que lo era. Se me ocurre pensar que esto de la memoria y de vivir en duelo le hubiera parecido algo mejor para tratar de explicar su obra. Esencialmente porque lo explicaba a él.
Fui muchos años director–fundador de El Cuenco Teatro. El nombre se lo puse yo, en honor a mi grupo italiano, La ciotola, que significa cuenco. Me había convocado un grupo de exalumnas para buscar y fundar una sala. Esto fue en 1997. Con ellas habíamos hecho, para su producción de cuarto año, una versión de Hannah y sus hermanas, de Woody Allen. Hicimos junto al grupo varias puestas de las que estoy –y podría decir estamos– orgulloso. Un puñado de actores y actrices de alto nivel. Revisiones de textos de Chéjov, Conrad, Schnitzler, Strindberg, además de varias creaciones colectivas en las que metíamos nuestra pasión.
Luego comenzaron algunos problemas en la dinámica grupal, algunos ataques para mí injustificados o que al menos nunca se atrevieron a explicarlos, a pesar de que yo proponía reuniones para saber lo que sucedía. La frase de que los hijos tienen que independizarse o rebelarse no me convencía. Tampoco la de cría cuervos. Me fui. Rodrigo tomó la dirección.
Seguí trabajando con Mariel Bof y él, mis brazos derechos en la universidad y nunca hubo un roce. Algo se había quebrado en el fondo, pero en lo pedagógico trabajábamos de maravilla. Luego Mariel se enfermó y murió, muy joven. Me jubilé y Rodrigo siguió en mis cargos.
Hace más o menos un año dan un premio al grupo El cuenco. A su trayectoria. Nadie me invita. Voy el día del premio al teatro oficial. Gran ceremonia. Están algunos de los integrantes de antes y los nuevos. Cuando llega el momento y anuncian, sube todo el grupo. Nadie me invita. Rodrigo toma el micrófono y dice: Yo sé que ahí estás… Creo que se dirige a mí. Continúa: …allá en el cielo, en algún lugar, Mariel.
Fragmento de Lastimadura.













