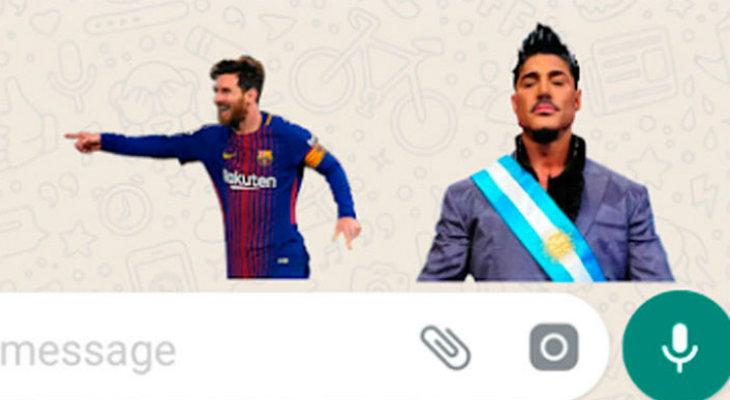I
Reabrimos un debate rancio: ¿hay que separar a la obra del artista? Por supuesto: las obras prescinden de sus artistas porque son más inteligentes que ellos, hablan por sí solas y borrando a su autor pueden interpretarse con una flacidez saludable.
Hasta las zonas meridianas y conflictivas como el arte conceptual o performático prueban que esta separación es un presupuesto inclaudicable, y que la inserción del sujeto biográfico e histórico es un mecanismo deliberado para completar los espacios en blanco que ciertas obras imponen. Cálculo y artificio. En general, el autor ya no tiene autoridad.
II
Siempre existió la turbulencia moral en el arte. Boccaccio, Dante, Dostoyevski, Baudelaire, Céline fueron cuestionados tras sus publicaciones. Sócrates, Flaubert y Wilde enfrentaron juicios con suertes diversas. Es importante marcar que en estos exabruptos la obra cuestiona al artista; es decir que la acusación parte de la puesta en circulación de la obra.
Desde mediados del siglo XX empieza a darse una sinergia inversa: el estatus moral del artista cuestiona a la obra, así ésta sea impoluta o ni siquiera circule. Un artista en jaque primero, una obra castigada después.
Obras cándidas, inocentes, padeciendo el modus operandi de una mafia que asesina al ser querido para que el artista enloquezca de impotencia. La obra no escandaliza tanto como su autor. Cuando una tuitera quiso “cancelar” a Cortázar tras interpretar que en uno de sus poemas aludía a una violación, la reacción fue cómica y se diluyó de inmediato. ¿Qué efecto punitivo tiene un racconto moral sin la presencia de su autor? Útil será chillar por el antipopulismo de Vargas Llosa, no por el de Borges.
Un factor ingresa en escena: la militancia cyberespacial con un feminismo jugando fuerte. Aquí se produce una operación ungida de mala fe: retomar la inseparabilidad del hombre y la obra. Unión maquiavélica que opera no como sistema moral de época sino como una medida de fuerza para aleccionar sobre aspectos concretos relacionados a la igualdad de género. Los casos de Polanski y Woody Allen están frescos y reúnen características similares: filmografía resentida por acusaciones vinculadas a un abuso de poder. Spot que sobreexpone un tipo exacto de pecado y mantiene en la oscuridad otras posibles conductas repudiables.
III
Este debate se agudiza por una obviedad que tiende a omitirse: muchos artistas son sus propias obras. Como en el arte performático, artista y obra comulgan pero no por una operación formal instalada desde la producción, sino gracias a tornillos facilitados por la industria del espectáculo. El consumo no se limita al producto, necesitamos que el creador sea otro producto que anteceda a la obra, que la presente, que la garantice y que luego la prolongue, que la recubra de misterio y seducción, como un cliffhanger de futuras producciones. Andy Warhol, Yoko Ono, Elton John, Martita Minujín, Lady Gaga, Rafael Nadal, Slavoj Žižek, CR5. La saturación del yo es parte del packaging. Lo personal es político y también industrial. Rockstars, actores y deportistas hacen de sí mismos un compuesto químico inevitable.
Pero habría un tercer factor aún más problemático: artistas que perdieron su talento pero perduran en su marca del yo. O el caso más interesante: personas que hicieron del yo su plusvalía, como Kim Kardashian o Charlotte Canigia. La confusión se desborda y emerge la figura del mediático: un ser que subsiste gracias a la industria del espectáculo y que se apaga cuando la industria lo olvida. Un mediático no puede bajo ningún término separar lo público de lo privado: vive de esa simbiosis, es la escala final dentro de esa mixtura que el siglo XX consumó entre artista y obra.
IV
Finalmente llegamos a Maradona, anomalía que pone al argentino progresista en una flotación esquizofrénica. Hay dos etapas claras: la futbolística con impronta mediática y la mediática pura, con un curioso cenit cuando Maradona se entrevista a sí mismo. Que los actuales juicios sobre Maradona no sacudan en lo más mínimo su idolatría ponen en evidencia dos cosas.
Primero, que el feminismo es astuto para traccionar sobre microesferas mediáticas y contagiar un punitivismo global, pero necesita la taxonomía tendenciosa entre obra y artista. Maradona, por su alevosía, sería el target más simple para deslegitimar y mandar al ostracismo. ¿Por qué entonces el feminismo se queda en el correctivo hueco, en el grito sordo? Cuando la unidad es absoluta, es decir cuando la obra es el hombre, no hay manera de enjuiciar a la primera para que el castigo caiga sobre el segundo. Estamos ante una instancia superadora tanto de la obra inmoral que pone al artista en la mira como del artista que en los descalabros de su vida privada echa a perder su obra. Aquí la estrategia feminista se enfrenta a una paradoja.
Lo segundo concierne a un orden místico y patriarcal. Cuestionar a Maradona es cuestionar a una deidad socialmente construida en la historia reciente de la Argentina. Descalificarlo invita a racionalizar una fuerza que exige ser irracional, y que en su quintaesencia podríamos definir como histeria colectiva. Maradona, ya vaciado de talento, más allá de lo mediático, fue elegido como nuestro gran colisionador de hadrones. Es quien activa esa sensación oceánica que Freud describe como el olvido de las prohibiciones pulsionales. Fenómeno que suele replicarse en los grandes líderes y que rechaza cualquier examen moral.
Sobre esta dimensión totémica, ajena a la lógica de artista y su obra o de lo público y lo privado, hay que comprender a Maradona. Aunque le pese al feminismo, este hombre será siempre impune. Pero también, para consuelo del feminismo, este hombre es una excepción a la regla. Al resto de los artistas se los podrá seguir juzgando por sus obras. O viceversa, como está de moda.