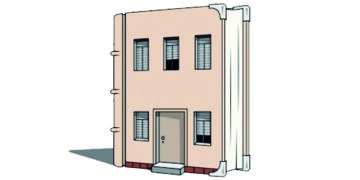La alta sociedad argentina viene siendo conmovida por acontecimientos que han salido de su control, no solo en su generación sino también, y esto es lo mas grave, en su tratamiento. Tales hechos son de distinto signo, pero tienen un significado común: afectan al centro de su poder. El más antiguo de estos hechos es, como puede imaginarse, el covid-19, alrededor del cual hemos visto estos meses desvanecerse campañas de desacreditación (la infectocracia”, el gueto de Villa Azul”, etc.) de una oposición temerosa ante lo que es considerado por una amplísima parte de los argentinos como una buena marcha de cuidados que lleva adelante el gobierno nacional. La oposición neoliberal arguye que se violan los derechos a la libre movilidad de las personas y se descuida la economía, argumentos que velan las consecuencias de sus políticas (anteriores al covid-19): aumento del desempleo, crecimiento de la pobreza aún entre los empleados, desinversión en el sistema de salud pública, desinversión urbana, etc.
Mientras esta ofensiva opositora se retroalimenta, el 25 de mayo, a la luz pública y de una forma que evoca nuestro pasado dictatorial, es asesinado George Floyd, acusado y juzgado” in situ por una banda de policías por hacer una compra con un billete falso de 20 dólares. El brutal hecho se expandió y activó una protesta global que parece haber presentado una vieja e indeleble grieta, propia de la sociedad capitalista, un dispositivo constitutivo de este sistema de sociedad basado en la dominación económica, política y cultural de lo que es extraño, impuro, inferior a los ojos de alguna forma de supremacismo. De la misma supremacía que encendía a González Fraga, cuando desde su lugar de empresario exitoso desvalorizaba a los pobres porque habían querido acceder a un nivel de bienestar que no merecían; de la misma de aquel que, con la complicidad de Patricia Bullrich, se llevara las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; de la misma que se apropia violentamente de las tierras de comunidades Qom en el Chaco, propiedades ancestrales de estas comunidades originarias; de la misma que muchas otras.
Pero es también el caso de la Sociedad del Rifle”, del kkklan, del neo-fascismo, de las murallas en las fronteras de Israel con Palestina; o de EE.UU. con México; es Trump y Bolsonaro como abanderados del libre contagio” en un combate” al covid-19 cuyos efectos de devastación, principalmente sobre las franjas desposeídas, no pueden dejar de asociarse con la vía neo-malthusiana, para volver sustentable al neoliberalismo mediante la reducción de la población.
En fin, el racismo puede ser entendido como una forma instituida de violencia; esto es, una creencia fundamentalista e irreflexiva que entiende que la sociedad constituye un espacio jerárquico, en la que sus niveles superiores cuentan con la autoridad para negar derechos tan elementales como el básico a la existencia. Es claro que una tal modalidad de dominación no puede existir sin la disponibilidad de medios de violencia, estatales y/o promovidos y/o protegidos por el Estado.
En forma paralela a este drama, dos acontecimientos de máxima relevancia ocurren en nuestro país. Por un lado, el avance de las causas por espionaje ilegal durante el anterior Gobierno; por el otro, el del default del conglomerado Vicentin. Es claro para todos que el espionaje viola el derecho a la intimidad, mediante una práctica sistemática que se apoya sobre un entramado de agencias del Estado (sectores de la justicia y organismos de inteligencia), medios de comunicación y delincuencia protegida. Tal dispositivo apeló al lawfare”, buscando condicionar y/o anular la voluntad individual, dirigiendo (o al menos influyendo) sobre las acciones de opositores y oficialistas competitivos o retobados”, pero también de empresarios y familiares.
Se generó, de este modo, una suerte de inseguridad ontológica, un clima simbólico y material que desestabiliza los derechos a ser y estar en el mundo, que reduce los márgenes de libertad y auto constitución del sujeto, que nutren de sentido a la existencia misma. La sociedad, en buena parte al menos, se vio amenazada por una forma de Estado-policía que, amparada en frecuentes excepcionalidades normativas, hizo de la sospecha infundada un sustrato de su acción política.
La tendencia a la vigilancia, que es propia de la constitución del Estado moderno, ha sido sacada de aquellos marcos que, a veces sin éxito, buscan ponerla bajo las garantías del derecho, para hacer de la misma una práctica que no obedece a norma alguna, más que aquella que discrecionalmente define la vocación ilimitada de poder sobre individuos y colectivos, que fuera propia de la cúpula de Cambiemos.
Por su parte, en la intervención del conglomerado Vicentin resuenan deseos, dichos y actuados por buena parte de nuestra sociedad. Creemos no equivocarnos si suponemos que existen aspiraciones extendidas al desarrollo de una economía con mayor autonomía frente al capital global, más justa, más legal y, más recientemente, respetuosa de la naturaleza. Tales aspiraciones se agudizan quizás ante la frecuente y flagrante negación y violación de tales aspiraciones, en lo que constituye una estrategia de dominación del capitalismo neoliberal que se hace evidente a partir de los 90, agudizándose con la crisis del 2008, que lleva a la financiarización de la economía y a la aceleración de lo que Harvey ha denominado imperialismo por desposesión”.
Vicentin pareciera estar encuadrada en esta tendencia de la economía global. La recepción de créditos que, con una frecuencia inusual, comprometieron por su volumen la capacidad prestable del Banco Nación, a la vez que su realización sin los controles y garantías de rigor interrogan sobre la idoneidad de las autoridades del período 2015/2019, particularmente de la presidencia y directorio del Banco. Vicentin habría generado una fuga de capitales y un vaciamiento cuya magnitud viene dada por la acumulación acelerada de capital líquido, fruto de tales financiamientos y del incumplimiento de acreencias a pequeños productores y proveedores.
En ese marco, la expropiación proyectada con base en la declaración de utilidad pública, considerada como la decisión política más importante de los últimos años, viene a resarcir a su principal acreedor, el Banco Nación, a partir de lo cual se constituiría un activo público con capacidad para estructurar una política orientada a la soberanía alimentaria en un país que, como el nuestro, es productor excedentario en la materia. La presencia estatal en el principal sector de la economía argentina daría lugar, asimismo, a la regulación de los mercados de alimentos y de cambios, y a una actuación sobre los oscuros manejos de las acopiadoras y exportadoras: fijación oligopólica de los precios, subfacturación, comercio en negro, liquidación a voluntad de divisas.
A la par de tales posibilidades, la intervención rehabilita al Estado en su rol de supervisar la estructura y funcionamiento de los mercados, base para la generación de una política económica que satisfaga una deuda social de larga data.
La significación de estos acontecimientos se sitúa también en torno a ese espacio abierto de debate sobre las alternativas de salida ante la crisis. La primera cuestión al respecto es considerar que tal crisis no obedece a la irrupción del covid-19, sino al contexto social sobre el que tal irrupción se da, marcado como está sugerido por los daños generados por el par capitalismo financiero.
Entre aquellas perspectivas de salida están, de forma prototípica, la perspectiva catastrofista de Agamben, para quien el coronavirus representa un pretexto para extender medidas radicales de excepción; mientras que desde el optimismo de Zizek el mundo post pandemia ofrecerá la posibilidad de un nuevo comunismo. La pasividad, en un caso, y la solidaridad máxima, en el otro, interrogan sobre tales proyecciones. En un espacio más modesto, Argentina se orientaría hacia una vía de rasgos benefactores, con eje en un Estado que da señales de cierta voluntad política para regular, distribuir e incluir.
Tal vía pareciera la más realista de las utopías en el actual contexto global, en tanto el fenómeno del covid-19, con sus efectos sobre la salud pública y las economías, ha producido un veloz y global viraje desde la ortodoxia neoliberal hacia un intervencionismo keynesiano que pudiera estar conmoviendo creencias no solo económicas, también políticas y culturales.
El covid-19, con su lupa sobre la realidad, ha venido a sugerirnos a nivel subjetivo la insostenibilidad discursiva y material del individualismo posesivo como creencia que estructura formas de pensar y actuar en el mercado, o, a nivel macro, la falacia de la creencia en una economía con capacidad para auto regularse, lo cual supone hacer del Estado y de la política meros espectadores.
Estaremos, pues, como sociedad transitando una fase en la cual su gobierno y diversas aspiraciones y demandas sociales, estarían haciendo de la crisis una oportunidad de cambio. Es claro que media en ello la constitución política de esa correlación favorable de fuerzas que se expresara electoralmente, correlación nutrida por una diversidad de intereses y valores que deberán ser articulados alrededor de una política que dé cuenta de las aspiraciones emancipatorias que alberga tal diversidad. No obstante, como toda articulación, ésta no dejará de estar amenazada por la contingencia. La continuidad de una vía emancipatoria será un complejo y dilatado proceso, cuya progresividad dependerá de una genuina ética política.
Quizás dicha ética pueda entenderse como nos lo enseñaron las protestas frente al asesinato de Floyd: como la lucha contra el racismo estructural, esto es, como la progresiva dilución de esa relación social jerárquica basada en la negación del deseo del otro, del eros que alienta las más diversas luchas por la emancipación, frente a los múltiples e incontrolados poderes de una fase del capitalismo que solo se reproduce con base en la sujeción del otro.