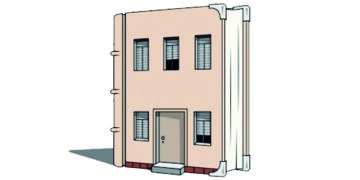Aunque ya haya pasado un cuarto de siglo, todavía recuerdo muy bien el comienzo y el final de aquella clase; habían invitado a Oscar del Barco a hablar sobre Marx en la Cátedra de Filosofía Contemporánea.
El aula rebalsaba de gente. Se sentó, dejó al costado el sombrero, que usaría varias veces como ejemplo para explicar la mercancía, el trabajo y la plusvalía, y comenzó con una pregunta: “¿Por qué hay tantos que tienen tan poco, y tan pocos que tienen tanto?”. Lapidario. Brutal.
Es una pregunta tremenda, al menos para quienes no creemos que todo se debe al destino, o a la voluntad o desidia individual de las personas.
Luego desarrolló prolijamente la clase, usando sus notas en un cuaderno: qué es una mercancía y cómo se vuelve fetiche; por qué el trabajo es la característica humana esencial; qué significa el trabajo alienado y cómo sería el trabajo en una sociedad realmente libre, donde sea la sociedad dueña de los medios de producción y los organice según sus necesidades y fines; cómo en esa sociedad cada quién contribuiría con lo que está en su capacidad y recibiría lo que corresponde a su necesidad. Esos y otros temas de la filosofía, sociología y economía de Marx fueron parte de su exposición.
Al final de la clase, alguien preguntó qué quedaba de todo ese proyecto, que durante más de dos horas había expuesto casi con fervor. Su respuesta fue: “Antes yo creía en estas cosas. Ahora, como Heidegger, creo que sólo un Dios podría salvarnos. Pero… como Dios no existe…” Lapidario. Descorazonador.
Eran los años de “El fin de la historia”, la idea que el capitalismo se había cargado todos los grandes relatos y emergía victorioso como único boxeador en pie. En los sensibles se percibía una tristeza, y en los predicadores del “self made man”, la liberación de toda responsabilidad.
Todavía no habían resucitado los dioses violentos con las oscuras figuras de sus profetas (como Bin Laden y su Némesis, George W. Bush), ni se habían reavivado los sueños latinoamericanos, ni se habían desencadenado los efectos demográficos de los aprendices de brujo de la política internacional, la tecnociencia sin freno y los extractivismos de recursos naturales.
Era la última siembra de las semillas perversas que hoy florecen como post verdad, negación del conocimiento científico, oscurecimiento de los condicionantes históricos. Quiénes seríamos estaba exclusivamente en nuestras manos, y mirábamos con recelo esas construcciones “fuertes” del pasado, congratulándonos por nuestros propios logros.
Posiblemente fue la noticia de la muerte de Gianni Vattimo lo que reactivó en mi memoria este recuerdo, que pone en una misma escena a Marx y a Heidegger en la clase de Oscar del Barco.
Vattimo fue uno de los artífices de aquel momento de post modernidad, cuando, por un movimiento pendular, nos alejamos de las doctrinas fuertes, violentas y autoritarias para entregarnos al cultivo de sí, a la estética propia, a los particularismos y al multiculturalismo. Al reconocimiento de la alteridad y sus prerrogativas.
Pero, a diferencia de muchos compañeros de ruta, su idea de “pensamiento débil” no se dirigió hacia el deleite nihilista, ni abrazó el individualismo o el particularismo de algún colectivo, ni nos eximió de las responsabilidades universales: su relativismo tenía un límite en la debilidad, que estaba fuera de cuestión y aparecía como criterio moral.
Por eso el hombre se definió hasta el final desde su compromiso como “católico-comunista”. Mientras que su sensibilidad ante la debilidad sirvió de crítica precisamente a las formas dañinas de esas dos tradiciones, vio, al mismo tiempo, en ellas el impulso a la búsqueda de ese piso, ese débil fundamento universal en el que todos los seres humanos somos uno.
Nuestra fragilidad compartida, que nos entrelaza solidariamente en nuestra vulnerabilidad. Y la necesidad de que nuestras instituciones sean pensadas como protección de esa trama inseparable que somos.
Los textos de Vattimo sobre Nietzsche y Heidegger nos obligan a pensar la radical historicidad de nuestras configuraciones sociales, en un momento donde efectivamente es difícil tener consenso sobre un orden “objetivo” del ser.
No es casual que algo de los viejos profetas y de los evangelios resuene en Marx y en Vattimo. La atención a la fragilidad de los débiles como criterio ético. La condena a quienes los explotan, y el estudio detallado de cómo funciona esa explotación. El rechazo de todo fetiche.
Pero, al mismo tiempo, su atención por las condiciones materiales, por los modos alienantes en que se dan nuestras relaciones, por la injusticia de la apropiación de los bienes y de la historia misma por parte de los fuertes y dominantes, son impulsos a seguir pensando desde nuestra debilidad.
Son precisamente los débiles, los rotos de la historia, las víctimas de los sistemas económicos, quienes tienen esa perspectiva privilegiada.
Ver desde esa perspectiva sería nuestra mayor debilidad, y nuestro mayor logro.